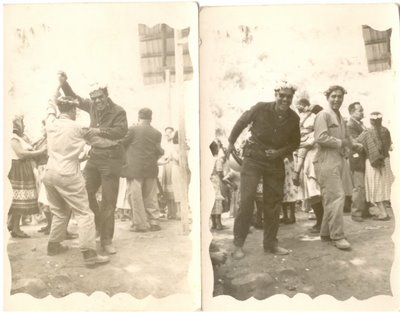“Adiós mundo cruel” es un lugar común que muchas ocasiones aparece en notas suicidas y frases últimas dichas en la televisión en el cine. Es motivo de hilaridad a fuerza de repetirse, de no cumplir la sentencia. Al mismo tiempo alude a una verdad: el mundo, la mayoría de las veces, es cruel; así lo pensamos al ver la enorme separación entre las clases sociales, entre condiciones de vida –algunos no saben en qué cuenta depositar el último cheque de la mañana, otros no saben si comerán por la noche.
Los cuentos de El orgasmógrafo (Enrique Serna, Plaza & Janés Editores, 2001) recogen esta misma crueldad intectada con humor. Siete narraciones en la que la esperanza se termina una página antes de iniciar el texto. El autor de Amores de segunda mano y El seductor de la patria nos introduce a diferentes atmósferas: la realización de programas televisivos, países africanos, oficinas, ciudades sacadas de un futuro gobernado por un sistema totalitario. Nos presenta a actores de televisión que no saben qué hacer con sus larguísimas vaciones pagadas y terminan atacándose, escritoras que descubren la enorme puesta en escena que significa la obra de los escritores, de los tesoros vivientes, el clásico “en mi boleta sólo hay dieces, muéranse de la envidia” tan despreciado y solitario en las instituciones educativas, la mujer dueña de su cuerpo, el travesti que no lo es, directores de cine venidos a menos.
En los cuentos de Enrique Serna también se percibe una crítica hacia los gobiernos, como en Tesoro viviente, en donde el gobierno de un país somete al pueblo haciendo uso de los escritores, quienes llevan una doble vida: aparecen en público ataviados con trajes étnicos y viven en la zona más exclusiva, tienen los mejores autos, la ropa más cara, mientras en las calles falta el agua y el drenaje. Esto visto a través de una escritora europea que miente para viajar, para salir de Francia.
Otra narración que tiene muy marcada la crítica hacia las clases gobernantes es El orgasmógrafo, que titula el libro. Aquí el sometimiento en cada acto realizado por la población se lleva a su máximo: las autoridades exigen cierto número de orgasmos a la semana y para registrarlos, cada persona tiene un aparato instalado en el cuerpo, un orgasmógrafo. El humor en este caso radica en los diálogos, en las acciones que rodean a la protagonista. En un intento por retratarlos, puedo decir que es como si pusiéramos en un espejo las enseñanzas morales, las calificadas como socialmente correctas, y las transcribiéramos tal y como aparecen en ese mundo al revés:
“–No, papá. soy virgen.
Don Anselmo pasó de la cólera al estupor, como si le hubieran notificado la muerte de un ser querido. Doña Flor se desplomó en la silla, y abiertos los brazos en cruz exclamó con voz quejumbrosa:
–¿En qué me equivoqué, Dios mío? ¿Qué hice yo para merecer esto? Siempre traté de inculcarle el buen ejemplo, desde que era un bebé la enseñé a masturbarse, pero de nada valieron mis sacrificios. ¡Soy un fracaso como madre!”
Laura, el personaje femenino, tiene intervenido su orgasmógrafo porque no quiere que el gobierno sea dueño de su cuerpo. A raíz de esto se desata una persecución, tratamientos psiquiátricos, pronto se convierte en objeto de adoración, en el estandarte de los grupos radicales que están en contra del sistema, pierde la virginidad. El cuento termina con la muerte de Laura y su consecuente aprovechamiento: “Se desconoce la causa del suicidio, pero las autoridades lo atribuyen a la obcecada abstinencia sexual de la transgresora, orígen de un cuadro depresivo que la orilló a quitarse la vida”, con una escena donde una especie de fotocelda recaba la energía de los orgasmos y alimenta a unos androides: la inmortal casta gobernante. Esta escena refleja el sometimiento del que son objeto muchas de las sociedades en la actualidad, la desesperanza en la que vive la gente marginada, las mayorías. El orgasmógrafo es un libro de lectura ágil, lenguaje sencillo, coloquial, a veces aderezado con palabrotas, que hace pensar y reír por momentos.
Wednesday, April 25, 2007
Tuesday, April 24, 2007
CARMINA BURANA
Many history books concentrate on leaders and describe only the activities of successful politicians, noblemen and clerics. The man in the street is often ignored, not to speak of the marginals, the outcasts who struggle continuosly to survive. Splendid examples of the last category are the medieval wandering scholars and goliards. Whereas the former group consisted of wandering clerics unable to acquire a permanent position in the Church (but enjoying at least its protecction), ther latter represented the real dropouts: the former seminarists who were now in the gutter.
In spite of their bad image however, both wandering clerics and goliards remained educated men and proved their skill in the songs they wrote. The largest and most notorius manuscript containing such poetry is the Codex burana, commissioned by a wealthy patron, perhaps an abbot or a bishop. It was not before 1803 that this early fourteenth-century manuscript popped up in the Bavarian monastery of Benediktbeuern and was taken to Munich. After Benediktbeuern it was called the Codex burana and the songs were baptized the Carmina burana.
The manuscript contains over 200 poems which are assumed to have been sung: several have so-called neumas indicating changes in pitch, while elsewere space has been left for musical notation. Although they also include other genres, the Carmina burana are renowned for the gambling, drinking and love songs and for the parodies of religious songs. Most use the Latin language, although some songs are written in French an German dialects.
In 1934 the German componer Carl Off caught sight of a catalogue recommending an edition of the Carmina burana. He was inmediately impressed by the illumination depicting the goodess Fortuna and started working on the chorus Fortuna imperatrix mundi, which was to frame his “scenic cantata”. It was premiered in 1937 as “secular songs for soloists and choir accompanied by instruments and with magic images”.
Muchos libros de historia están concentrados en los líderes y sólo describen actividades de políticos exitosos, nobles y clérigos. El hombre de la calle es frecuentemente ignorado; no se habla de los marginados, los parias, quienes se esfuerzan contínuamente por sobrevivir. Espléndidos ejemplos de esta última categoría son los eruditos medievales nómadas y los goliardos. Mientras que el primer grupo consistía en clérigos vagabundos, incapaces de obtener una posición permanente en la Iglesia (pero que al menos disfrutaban de su protección), el último representaba a los verdaderos rechazados de la sociedad: los antiguos seminaristas que habían caído a lo más bajo.
Aunque molestos por su mala imagen, ambos, clérigos y goliardos, reflejaron sus vivencias al escribir canciones. El más largo y notorio escrito que contiene semejante poesía es el Codex Burana (auspiciado por un rico benefactor, quizás un abad o un obispo). Su existencia se desconocía hasta antes de 1803. El manuscrito estuvo guardado en un monasterio Bávaro benedictino a principios del siglo XIV y se conserva en Munich. Los benedictinos llamaron Codex burana a los textos bautizados posteriormente como Carmina Burana.
El manuscrito contiene alrededor de 200 poemas, asumidos como canciones: indican cambios en su inclinación, astucia; en cierto modo son la izquierda de la notación musical. Si bien incluyen otros géneros, los Carmina burana son reconocidos por abordar el juego, la bebida, las canciones de amor y por las parodias de textos religiosos. La mayoría hacen uso del latín, aunque algunos fragmentos están escritos en dialectos franceses y germanos.
En 1934, el compositor alemán Carl Off tuvo la visión de un catálogo y recomendó una edición del Carmina burana. La iluminación que representa la diosa Fortuna lo imprimió, e inmediatamente comenzó a trabajar en el coro Fortuna imperatrix mundi, que fue la armadura de su “cantata escénica”. Los Carmina burana se estrenaron en 1937 como “canciones profanas por solistas y coros, acompañados de instrumentos e imágenes mágicas”.
Texto tomado de la contraportada del CD Carmina Burana, Quintessence digital. 1991.
Traducción: Judith Castañeda.
In spite of their bad image however, both wandering clerics and goliards remained educated men and proved their skill in the songs they wrote. The largest and most notorius manuscript containing such poetry is the Codex burana, commissioned by a wealthy patron, perhaps an abbot or a bishop. It was not before 1803 that this early fourteenth-century manuscript popped up in the Bavarian monastery of Benediktbeuern and was taken to Munich. After Benediktbeuern it was called the Codex burana and the songs were baptized the Carmina burana.
The manuscript contains over 200 poems which are assumed to have been sung: several have so-called neumas indicating changes in pitch, while elsewere space has been left for musical notation. Although they also include other genres, the Carmina burana are renowned for the gambling, drinking and love songs and for the parodies of religious songs. Most use the Latin language, although some songs are written in French an German dialects.
In 1934 the German componer Carl Off caught sight of a catalogue recommending an edition of the Carmina burana. He was inmediately impressed by the illumination depicting the goodess Fortuna and started working on the chorus Fortuna imperatrix mundi, which was to frame his “scenic cantata”. It was premiered in 1937 as “secular songs for soloists and choir accompanied by instruments and with magic images”.
Muchos libros de historia están concentrados en los líderes y sólo describen actividades de políticos exitosos, nobles y clérigos. El hombre de la calle es frecuentemente ignorado; no se habla de los marginados, los parias, quienes se esfuerzan contínuamente por sobrevivir. Espléndidos ejemplos de esta última categoría son los eruditos medievales nómadas y los goliardos. Mientras que el primer grupo consistía en clérigos vagabundos, incapaces de obtener una posición permanente en la Iglesia (pero que al menos disfrutaban de su protección), el último representaba a los verdaderos rechazados de la sociedad: los antiguos seminaristas que habían caído a lo más bajo.
Aunque molestos por su mala imagen, ambos, clérigos y goliardos, reflejaron sus vivencias al escribir canciones. El más largo y notorio escrito que contiene semejante poesía es el Codex Burana (auspiciado por un rico benefactor, quizás un abad o un obispo). Su existencia se desconocía hasta antes de 1803. El manuscrito estuvo guardado en un monasterio Bávaro benedictino a principios del siglo XIV y se conserva en Munich. Los benedictinos llamaron Codex burana a los textos bautizados posteriormente como Carmina Burana.
El manuscrito contiene alrededor de 200 poemas, asumidos como canciones: indican cambios en su inclinación, astucia; en cierto modo son la izquierda de la notación musical. Si bien incluyen otros géneros, los Carmina burana son reconocidos por abordar el juego, la bebida, las canciones de amor y por las parodias de textos religiosos. La mayoría hacen uso del latín, aunque algunos fragmentos están escritos en dialectos franceses y germanos.
En 1934, el compositor alemán Carl Off tuvo la visión de un catálogo y recomendó una edición del Carmina burana. La iluminación que representa la diosa Fortuna lo imprimió, e inmediatamente comenzó a trabajar en el coro Fortuna imperatrix mundi, que fue la armadura de su “cantata escénica”. Los Carmina burana se estrenaron en 1937 como “canciones profanas por solistas y coros, acompañados de instrumentos e imágenes mágicas”.
Texto tomado de la contraportada del CD Carmina Burana, Quintessence digital. 1991.
Traducción: Judith Castañeda.
Tuesday, April 03, 2007
JESUCRISTO SUPERESTRELLA.
JESUCRISTO SUPERESTRELLA
Judith castañeda Suarí.
Jesús se trata de un buen pretexto para la creación. Desde hace siglos pintores como Leonardo Da Vinci y El Greco han convertido esa biografía en lienzos, aglutinantes y pigmentos, retratan la Última Cena, Su bautismo y niñez, intentan reflejar la desolación y la muerte con trazos acuosos, manchados de rojo. Él ha sido protagonista de obras excelentes como la del premio Nobel de Literatura portugués José Saramago, El evangelio según Jesucristo, la del poeta libanés Gibrán Jalil Gibrán, y de best sellers de cuestionable calidad literaria y poca verosimilitud. La figura de Jesucristo también aparece en la pantalla cinematográfica, desde las antiguas y tiesas películas mexicanas, tales como El mártir del Calvario, hasta La Pasión de Cristo, pasando por las enormes producciones hollywoodenses de los años cincuenta –Ben–Hur, en una bella toma de espaldas.
Jesucristo Superestrella se estrenó en 1972, en plena época hippie. Es una película musical, basada en un álbum doble de la autoría de Andrew Lloyd Weber (música) y Tim Rice (letras), quienes a finales de los sesenta lo escribieron para representarse en teatro. Causó en su momento gran controversia y en cierta manera sigue haciéndolo, aún se le califica de burla hacia Dios por un sector numeroso de los creyentes católicos.
La cinta presenta a Jesús cantando, un Judas negro, épocas contemporáneas mezcladas con las bíblicas tanto en la ambientación como en el vestuario. Fue filmada en Israel, enteramente en exteriores, incluyendo la Última Cena: las ruinas de Avdat, a dos horas de Beersheba, las cuevas de Beit Guvrin, las orillas del mar Muerto. Se agregaron muy pocos elementos a las locaciones existentes: andamios, vendedores de drogas y armas a las afueras del templo, braseros encendidos contra la noche que cerca las escalinatas en las ruinas del castillo de Herodes. A decir de su director, Norman Jewison, y del actor de teatro Ted Neeley, quien personificó a Jesús, puede considerársele un video musical de hora y media que no intenta ser profundamente religioso. Por ello el Vaticano envió al Osservatore Romano, su periódico vocero en Roma. Norman Jewison les mostró la película en los estudios Pinewood, en Inglaterra; luego una copia viajaba para ser vista por el Papa Pablo VI y él otorgó un apoyo a mi parecer innecesario, Jesucristo no figura entre las marcas registradas.
La música se grabó en los Olympic Studios, con la Sinfónica de Londres y un grupo de rock, bajo la dirección de André Previn. Pero hubo un álbum previo, de portada marrón, del que probablemente se derivaría la obra de teatro, donde sólo Yvonne Elliman y el actor británico Barry Dennen –Poncio Pilatos– figuraban entre los intérpretes. Es la primera película, y hasta el momento creo que la única, que se filma apoyándose en una banda sonora existente. Por lo general sucede de manera simultánea: la música se compone o se busca en función de las necesidades de la cinta y se difunde al público posteriormente.
Los roles principales estuvieron a cargo de los actores y cantantes Carl Anderson (muerto hace unos cuatro años), Ted Neeley e Yvonne Elliman, en cuyas voces se siguen recordando temas como “Sólo quiero decir”, “No sé cómo amarlo” y el tema central, “Superstar”.
Si la tomamos desde la obertura, la película no narra exactamente algo acerca de Jesucristo, sino de un grupo de jóvenes que llegan a representar la ópera–rock en el desierto: la soledad inicial, la música vestida de murmullo, un punto en movimiento, se acerca el camión del que baja el elenco y comienza la actividad, cestos, cascos cromados, la misma cruz en el techo del vehículo. Tiene una atmósfera teatral gracias a la escasa escenografía. En varios fragmentos es como si hubieran filmado en el teatro mientras se representa una obra. Siento que no debería constituir controversia alguna.
Esta originalidad no se le imprimió desde un principio: el autor de las letras, Tim Rice, pensó que el guión no sería mayor problema teniendo las canciones, y escribió uno estilo Ben–Hur. Lo rechazaron y posteriormente fue retomado por el director y por Melvin Bragg, quienes le añadieron el concepto con el que apareció, del que Rice no estaba seguro en aquella época.
A pesar del título, el personaje central es Judas. Cada imagen se filtra a través del lente de sus ojos: la adoración de la que es objeto Jesús, su notoriedad, la expulsión de los mercaderes en el templo. Para él, alguien con dudas incluso en el momento de la traición, Dios no está en el hombre que decidió seguir. La gente lo descubrirá al final y lo dañará, importa más su persona y lo que hace que el mensaje que ha venido a dar. En cierto modo, a través de este enfoque, se le convierte en una estrella, en superstar, a quien la gente sigue, idolatra y eventualmente olvida o ataca cuando se siente decepcionada o traicionada. El título entonces cobra sentido. Jesús en la mirada de Judas. Y la película al final tiene un significado más profundo. La representación concluyó, el elenco se aferra al camión, sube, un vistazo a la lejanía detrás de sus hombros y entra. El atardecer detrás de la cruz. El actor que hizo de Jesús no está, como si en verdad fuera Él, lo hubieran crucificado y esperara al tercer día.
Desde entonces Jesucristo Superestrella se ha representado infinidad de veces. La película continúa siendo exitosa gracias a la fuerza de la música, a las letras y al trabajo de los actores que merecieron nominaciones a premios como los Globos de Oro, pero más que nada gracias a su originalidad. Los compositores, aunados a los guionistas, supieron enfocarse en un punto diferente al abordado por otras películas: las canciones, voces y coreografías magníficas, escenarios nada ostentosos y quizá la intención de acercar al problable espectador a lo espiritual sin la solemnidad de leerle el Nuevo Testamento entero.
Judith castañeda Suarí.
Jesús se trata de un buen pretexto para la creación. Desde hace siglos pintores como Leonardo Da Vinci y El Greco han convertido esa biografía en lienzos, aglutinantes y pigmentos, retratan la Última Cena, Su bautismo y niñez, intentan reflejar la desolación y la muerte con trazos acuosos, manchados de rojo. Él ha sido protagonista de obras excelentes como la del premio Nobel de Literatura portugués José Saramago, El evangelio según Jesucristo, la del poeta libanés Gibrán Jalil Gibrán, y de best sellers de cuestionable calidad literaria y poca verosimilitud. La figura de Jesucristo también aparece en la pantalla cinematográfica, desde las antiguas y tiesas películas mexicanas, tales como El mártir del Calvario, hasta La Pasión de Cristo, pasando por las enormes producciones hollywoodenses de los años cincuenta –Ben–Hur, en una bella toma de espaldas.
Jesucristo Superestrella se estrenó en 1972, en plena época hippie. Es una película musical, basada en un álbum doble de la autoría de Andrew Lloyd Weber (música) y Tim Rice (letras), quienes a finales de los sesenta lo escribieron para representarse en teatro. Causó en su momento gran controversia y en cierta manera sigue haciéndolo, aún se le califica de burla hacia Dios por un sector numeroso de los creyentes católicos.
La cinta presenta a Jesús cantando, un Judas negro, épocas contemporáneas mezcladas con las bíblicas tanto en la ambientación como en el vestuario. Fue filmada en Israel, enteramente en exteriores, incluyendo la Última Cena: las ruinas de Avdat, a dos horas de Beersheba, las cuevas de Beit Guvrin, las orillas del mar Muerto. Se agregaron muy pocos elementos a las locaciones existentes: andamios, vendedores de drogas y armas a las afueras del templo, braseros encendidos contra la noche que cerca las escalinatas en las ruinas del castillo de Herodes. A decir de su director, Norman Jewison, y del actor de teatro Ted Neeley, quien personificó a Jesús, puede considerársele un video musical de hora y media que no intenta ser profundamente religioso. Por ello el Vaticano envió al Osservatore Romano, su periódico vocero en Roma. Norman Jewison les mostró la película en los estudios Pinewood, en Inglaterra; luego una copia viajaba para ser vista por el Papa Pablo VI y él otorgó un apoyo a mi parecer innecesario, Jesucristo no figura entre las marcas registradas.
La música se grabó en los Olympic Studios, con la Sinfónica de Londres y un grupo de rock, bajo la dirección de André Previn. Pero hubo un álbum previo, de portada marrón, del que probablemente se derivaría la obra de teatro, donde sólo Yvonne Elliman y el actor británico Barry Dennen –Poncio Pilatos– figuraban entre los intérpretes. Es la primera película, y hasta el momento creo que la única, que se filma apoyándose en una banda sonora existente. Por lo general sucede de manera simultánea: la música se compone o se busca en función de las necesidades de la cinta y se difunde al público posteriormente.
Los roles principales estuvieron a cargo de los actores y cantantes Carl Anderson (muerto hace unos cuatro años), Ted Neeley e Yvonne Elliman, en cuyas voces se siguen recordando temas como “Sólo quiero decir”, “No sé cómo amarlo” y el tema central, “Superstar”.
Si la tomamos desde la obertura, la película no narra exactamente algo acerca de Jesucristo, sino de un grupo de jóvenes que llegan a representar la ópera–rock en el desierto: la soledad inicial, la música vestida de murmullo, un punto en movimiento, se acerca el camión del que baja el elenco y comienza la actividad, cestos, cascos cromados, la misma cruz en el techo del vehículo. Tiene una atmósfera teatral gracias a la escasa escenografía. En varios fragmentos es como si hubieran filmado en el teatro mientras se representa una obra. Siento que no debería constituir controversia alguna.
Esta originalidad no se le imprimió desde un principio: el autor de las letras, Tim Rice, pensó que el guión no sería mayor problema teniendo las canciones, y escribió uno estilo Ben–Hur. Lo rechazaron y posteriormente fue retomado por el director y por Melvin Bragg, quienes le añadieron el concepto con el que apareció, del que Rice no estaba seguro en aquella época.
A pesar del título, el personaje central es Judas. Cada imagen se filtra a través del lente de sus ojos: la adoración de la que es objeto Jesús, su notoriedad, la expulsión de los mercaderes en el templo. Para él, alguien con dudas incluso en el momento de la traición, Dios no está en el hombre que decidió seguir. La gente lo descubrirá al final y lo dañará, importa más su persona y lo que hace que el mensaje que ha venido a dar. En cierto modo, a través de este enfoque, se le convierte en una estrella, en superstar, a quien la gente sigue, idolatra y eventualmente olvida o ataca cuando se siente decepcionada o traicionada. El título entonces cobra sentido. Jesús en la mirada de Judas. Y la película al final tiene un significado más profundo. La representación concluyó, el elenco se aferra al camión, sube, un vistazo a la lejanía detrás de sus hombros y entra. El atardecer detrás de la cruz. El actor que hizo de Jesús no está, como si en verdad fuera Él, lo hubieran crucificado y esperara al tercer día.
Desde entonces Jesucristo Superestrella se ha representado infinidad de veces. La película continúa siendo exitosa gracias a la fuerza de la música, a las letras y al trabajo de los actores que merecieron nominaciones a premios como los Globos de Oro, pero más que nada gracias a su originalidad. Los compositores, aunados a los guionistas, supieron enfocarse en un punto diferente al abordado por otras películas: las canciones, voces y coreografías magníficas, escenarios nada ostentosos y quizá la intención de acercar al problable espectador a lo espiritual sin la solemnidad de leerle el Nuevo Testamento entero.
Thursday, March 15, 2007
OCHENTA Y CUARENTA.
...Y no es canción de José José. Ochenta de vida y cuarenta de Cien años de soledad. Algo acerca de Gabriel García Márquez publicado en letralia.
Ochenta años de compañía
Dixon Moya.
Ochenta, cumplir ochenta años no es despreciable, así los estadísticos insistan en que la esperanza de vida aumenta, argumento que aleja la esperanza de jubilación para los asalariados. Por ello, es tan envidiable dedicarse a un oficio que no tiene fecha de vencimiento, sin preocupación por la pensión de vejez, profesión a la que no se puede renunciar, el oficio de escribir. Un escritor, el más leído y querido en lengua española de los que siguen vivos, cumple 80 años, pero los números no paran allí, su obra más conocida celebra cuarenta años de haber sido publicada y para colmo de los aniversarios, el mismo narrador conmemora veinticinco de haber obtenido el premio Nobel de Literatura.
Gabriel José de la Concordia nació un 6 de marzo de 1927, muchos lo llaman familiarmente Gabo, como oposición a su extenso apelativo. Gabo es un colombiano universal, creador del universo Macondo, poblado por mujeres y hombres quienes, en la dimensión real, provienen de una zona mágica llamada El Caribe. El autor ha dicho que Cien años de soledad es un vallenato de 400 páginas, en homenaje a esa música de antiguos juglares que iban de pueblo en pueblo llevando noticias, chismes y serenatas. El realismo mágico no es más que la exageración de los cuentos de los abuelos en las noches de Aracataca. El nieto de un viejo coronel e hijo de telegrafista desarrolló la necesidad de comunicar historias, de contar cuentos. Luego vino la época en que un joven conocería el hielo, el frío de Bogotá, una ciudad que para esa época era un lugar gris, con gente seria y aburrida, habitada por abogados y literatos, café y cigarrillo. Quizás por ello el futuro novelista empezó a estudiar derecho en la Universidad Nacional y terminó torcido en los vericuetos de la literatura y el periodismo.
García Márquez es el santo patrono de los periodistas, ha creado talleres y fundaciones para quienes buscan comunicar la noticia, para los que intentan no caer en las trampas que en ocasiones acompañan a una primicia. Algunos de sus colegas no entienden la alergia del escritor a conceder entrevistas, puede interpretarse como un rasgo de su ética profesional, él siempre se ocupó de buscar la noticia, no de protagonizarla. De igual forma, García Márquez es fuente y mecenas de cineastas, fundador de escuelas de cine, muchas de sus historias han sido llevadas a la pantalla. Aunque quizás su mayor contribución al séptimo arte sea su hijo Rodrigo, el director que hace méritos propios con historias profundas en medio de la superficialidad de Hollywood. El broche de oro cinematográfico de este año tan especial será el estreno de la película El amor en los tiempos del cólera, dirigida por el británico Mike Newell, con un impresionante elenco internacional.
Gabriel García Márquez es importante no sólo para el mundo intelectual, es determinante en la vida cotidiana, aquellos que jamás han leído sus libros hablan su lenguaje, se identifican con el “mamagallismo” (tendencia al sarcasmo o la burla), han visto las mariposas amarillas o sentido nostalgia con el olor de la guayaba. El lenguaje coloquial ha consagrado las expresiones “macondiano” o “garciamarquiano” para designar algo fantástico, casi descabellado, verdadero homenaje para la posteridad. Son pocos los reconocimientos para un hombre que nos ha dado, a las estirpes condenadas, ochenta años gratos de buena compañía.
Más en: www.letralia.com
EL PARADISO EN LA OTRA ORILLA
Creo que sería injusto decir simplemente José Lezama Lima. Su obra es una referencia que no se acaba; él podría llamarse Confianza en una memoria excepcional, Biblioteca en una sola persona, Poeta a quien nadie comprende, Buscador de palabras, sin olvidar el despectivo que algunos le adjudicaron: Anaquel con patas.
Su novela Paradiso publicada en 1966, le acarreó fama y atención gracias en parte al polémico capítulo ocho, calificado de pornográfico, y es al igual que su autor, un librero lleno de referencias a la religión católica, a sectas como la de los cátaros, a la cultura griega y a otras, por ejemplo las precolombinas del Nuevo Mundo
La primera alusión a éstas se relaciona con el nombre del protagonista: José Cemí. Tal vez lo formó con la frase: “Soy yo” del idioma francés; pero también cemíes eran los espíritus protectores, los dioses de los taínos, pueblo que vivía en las islas del Caribe al momento de la llegada de Cristobal Colón, cuyos antepasados araucanos provenían de Venezuela. La representación de los cemíes se hacía a través de unas piedras de tres puntas llamadas trigonolitos que se enterraban en los campos de cultivo para obtener buenas cosechas, para que la lluvia y el sol aparecieran cuando mejor conviniera a la agricultura, y para que las mujeres parieran sin dolor. Datos acerca de los taínos fueron recogidos por Fray Ramón Pané en su Relación acerca de las antigüedades de los indios, libro escrito en 1498 en la isla La Española, el primero de documentos como la Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún. Fray Ramón Pané, monje catalán de la orden de los Jerónimos, vivió con caciques taínos desde 1494 y aprendió su lengua al intentar catequizarlos.
En el capítulo nueve de la novela, el de los diálogos sobre la androginia primitiva, donde Foción intenta convencer a Fronesis de que la homosexualidad no es un vicio ni una “maldición de los dioses” porque siente una fuerte atracción hacia él, se menciona un “códice mexicano sobre la creación”, donde aparecen dos figuras probablemente andróginas. Lezama nunca menciona sus nombres, pero podrían tratarse de Tonantzin–Totahzin, quienes forman al dios Ometeotl, divinidad suprema que vive en el decimotercer cielo, concebida como masculina y femenina a la vez, origen del Universo, de los seres y los demás dioses.
El Códice Borgia, pintado en piel de venado, se atribuye a la región cholulteca–mixteca y forma parte del acervo de la Biblioteca Vaticana, donde llegó gracias al legado del cardenal Borgia. En este códice aparece una deidad andrógina, Tonacatecuhtli. Su nombre significa Señor de Nuestra Carne. La dualidad se adivina en su posición: el rostro muestra el perfil, como se representaba a los dioses masculinos, en tanto que el tórax, la cadera al frente y las piernas abiertas, son de las deidades femeninas a punto de dar a luz.
En el capítulo de los sueños hay una referencia a ciertos “procedimientos incaicos, como la reducción que hacen de los cráneos”, frase que Lezama usa para describir un huevo de marfil que parece “luna achicada”. Esta referencia errónea en parte, podría ser consecuencia del exceso de confianza en la memoria, o de la dificultad que para alguien de cien kilos significa recorrer un pasillo largo entre el librero y la habitación donde escribe.
El procedimiento para obtener las tzantzas –cabezas reducidas– era característico de los pueblos shuar o jíbaros, habitantes de la Amazonia en el actual Ecuador. Las cabezas eran una prisión para el muisak, alma vengativa nacida al morir violentamente un guerrero que por lo menos hubiera poseído un alma arutam. La tzantza se pintaba de negro y se cosían labios y párpados; así el muisak quedaría prisionero y en la oscuridad. Se dice que el secreto para la reducción de las cabezas, ahora perdido a fuerza de ocultarlo, residía en las hojas agregadas al agua donde se hervían después de retirarles el cráneo triturado.
Lezama dice “procedimientos incaicos” y en parte puede considerarse cierto, pues en 1450 el Inca Tupac Yupanki atacó a los jíbaros asentados hacia el norte del río Marañon y sometió a un sector del pueblo, mientras el resto se refugió en los brazos anchos de la selva.
En Paradiso se encuentran referencias más actuales como la venta de plata en el estado de Puebla, en México, visitado por José Lezama en la década de los cuarenta, y la idea de la selva siempre delante de nuestros ojos, difundida en Europa gracias a la ambientación que tienen las novelas del boom de la literatura latinoamericana, como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, o El reino de este mundo, del cubano Alejo Carpentier.
Podríamos correr a la enciclopedia o a la internet a cada minuto, regresar al inicio de un párrafo más de tres veces, intentando comprender al abogado nacido en La Habana; es preferible sumergirse en sus metáforas y símiles, en el constante esfuerzo por no llamar a los objetos, a los lugares, incluso a los seres, por su nombre.
Su novela Paradiso publicada en 1966, le acarreó fama y atención gracias en parte al polémico capítulo ocho, calificado de pornográfico, y es al igual que su autor, un librero lleno de referencias a la religión católica, a sectas como la de los cátaros, a la cultura griega y a otras, por ejemplo las precolombinas del Nuevo Mundo
La primera alusión a éstas se relaciona con el nombre del protagonista: José Cemí. Tal vez lo formó con la frase: “Soy yo” del idioma francés; pero también cemíes eran los espíritus protectores, los dioses de los taínos, pueblo que vivía en las islas del Caribe al momento de la llegada de Cristobal Colón, cuyos antepasados araucanos provenían de Venezuela. La representación de los cemíes se hacía a través de unas piedras de tres puntas llamadas trigonolitos que se enterraban en los campos de cultivo para obtener buenas cosechas, para que la lluvia y el sol aparecieran cuando mejor conviniera a la agricultura, y para que las mujeres parieran sin dolor. Datos acerca de los taínos fueron recogidos por Fray Ramón Pané en su Relación acerca de las antigüedades de los indios, libro escrito en 1498 en la isla La Española, el primero de documentos como la Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún. Fray Ramón Pané, monje catalán de la orden de los Jerónimos, vivió con caciques taínos desde 1494 y aprendió su lengua al intentar catequizarlos.
En el capítulo nueve de la novela, el de los diálogos sobre la androginia primitiva, donde Foción intenta convencer a Fronesis de que la homosexualidad no es un vicio ni una “maldición de los dioses” porque siente una fuerte atracción hacia él, se menciona un “códice mexicano sobre la creación”, donde aparecen dos figuras probablemente andróginas. Lezama nunca menciona sus nombres, pero podrían tratarse de Tonantzin–Totahzin, quienes forman al dios Ometeotl, divinidad suprema que vive en el decimotercer cielo, concebida como masculina y femenina a la vez, origen del Universo, de los seres y los demás dioses.
El Códice Borgia, pintado en piel de venado, se atribuye a la región cholulteca–mixteca y forma parte del acervo de la Biblioteca Vaticana, donde llegó gracias al legado del cardenal Borgia. En este códice aparece una deidad andrógina, Tonacatecuhtli. Su nombre significa Señor de Nuestra Carne. La dualidad se adivina en su posición: el rostro muestra el perfil, como se representaba a los dioses masculinos, en tanto que el tórax, la cadera al frente y las piernas abiertas, son de las deidades femeninas a punto de dar a luz.
En el capítulo de los sueños hay una referencia a ciertos “procedimientos incaicos, como la reducción que hacen de los cráneos”, frase que Lezama usa para describir un huevo de marfil que parece “luna achicada”. Esta referencia errónea en parte, podría ser consecuencia del exceso de confianza en la memoria, o de la dificultad que para alguien de cien kilos significa recorrer un pasillo largo entre el librero y la habitación donde escribe.
El procedimiento para obtener las tzantzas –cabezas reducidas– era característico de los pueblos shuar o jíbaros, habitantes de la Amazonia en el actual Ecuador. Las cabezas eran una prisión para el muisak, alma vengativa nacida al morir violentamente un guerrero que por lo menos hubiera poseído un alma arutam. La tzantza se pintaba de negro y se cosían labios y párpados; así el muisak quedaría prisionero y en la oscuridad. Se dice que el secreto para la reducción de las cabezas, ahora perdido a fuerza de ocultarlo, residía en las hojas agregadas al agua donde se hervían después de retirarles el cráneo triturado.
Lezama dice “procedimientos incaicos” y en parte puede considerarse cierto, pues en 1450 el Inca Tupac Yupanki atacó a los jíbaros asentados hacia el norte del río Marañon y sometió a un sector del pueblo, mientras el resto se refugió en los brazos anchos de la selva.
En Paradiso se encuentran referencias más actuales como la venta de plata en el estado de Puebla, en México, visitado por José Lezama en la década de los cuarenta, y la idea de la selva siempre delante de nuestros ojos, difundida en Europa gracias a la ambientación que tienen las novelas del boom de la literatura latinoamericana, como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, o El reino de este mundo, del cubano Alejo Carpentier.
Podríamos correr a la enciclopedia o a la internet a cada minuto, regresar al inicio de un párrafo más de tres veces, intentando comprender al abogado nacido en La Habana; es preferible sumergirse en sus metáforas y símiles, en el constante esfuerzo por no llamar a los objetos, a los lugares, incluso a los seres, por su nombre.
Thursday, February 22, 2007
FELICITACIONES!!!!!!!!!!!!!!
Para Alejandro Badillo Cervantes, miembro honorario y distinguido de la banda menesiana, quien obtuvo una de las becas del FONCA estatal... Esperamos la celebración!!!!!
Y se comprueba que:
1. Alejandro Meneses era un súper maestro, además de súper escritor.
2. La banda, es decir sus alumnos, siguen cosechando y trabajando!!!!!!
Aguardamos esos osos o cervezas, en La Matraca o algún lugar así, Alex!!!!
Y de nuevo muchas felicidades, los dioses de la literatura, ¡al fin!, te han hecho justicia!!!!!!
Friday, February 16, 2007
LA PIEL DE UN ÁNGEL (fragmento)
Estuvo dentro de cada mujer de piernas grises. Aventó zapatillas de plástico, rojas, con el talón descubierto, sin hebilla, botas a la altura del muslo. Se quitó pelucas negras, rizadas. Sus ojos claros saltaron de unos párpados turquesa a otros verde agua, azul ultramar. La busqué en esquinas con olor a margaritas marchitas y perro. Tuvimos vecinos de unas horas por la noche, de madrugada. Siempre los dos. Lo sé porque también fui el mismo: el hombre de cabellos castaños y venda en los ojos, el que pedía habitaciones sin corriente eléctrica ni vista a las escaleras de incendio en el callejón. Quien besó sus pies entre cortinas tan gruesas que la luz se marchaba como un vendedor después de llamar diez veces a una casa sola.
Aparecía ante hoteles de muros sin pintar, debajo de la frase: “Cupo completo” escrita con luces fundidas, aspiraba el perfume de las flores de plástico verde en la recepción hasta sentir mi mano en el hombro. Entonces subíamos. Antes de abrir la puerta le rogaba llamarse Ángela.
–Qué casualidad, ese nombre está en mi fe de bautismo y en el acta de nacimiento–. Unos billetes extra entre los senos.
La detenía antes de que tocara la cortina. Un vistazo a la avenida. Ambulancias más allá de los semáforos en rojo. Arriba, la luna era una hamaca de urdimbre apretada. Ángela se desvestía dándome la espalda. En ocasiones, un espejo delante de ella me regresaba el vello negrísimo entre sus muslos, la redondez en el vientre, el vestido de encaje descendiendo hasta los tobillos. No me gustaba ver cómo la gravedad mordía su pecho. Antes de que se volviera una venda rodeaba mis ojos.
–No te muevas, quiero encontrarte–. Extendía los brazos, apartaba las capas de aire con los dedos. Ella, en silencio, esperaba en algún rincón de la oscuridad. De pronto una lanza amarilla en los ojos, la lámpara encendida, la venda en el suelo y Ángela delante de mí. Un trozo de palabra en los dientes, el otro fuera de aquella prisión. Callábamos. Lo sabía: el ángel había roto su piel, ahora estaba muy lejos, buscando otro cuerpo. Ni siquiera el resplandor de su aureola sobrevivía, sólo una extraña de brazos flácidos y grietas en torno a los ojos.
–Eres un pendejo.
Salía dejando la puerta abierta. Su sombra acariciaba las paredes. La escalera, el tufo a orines a lo largo del pasillo. Quizá corría con el vestido sobre el hombro, una modelo que portaba el traje más transparente y delgado del planeta, a juego con la chaqueta de encaje, caminando sobre una pasarela de concreto estriado. Flashazos desde las dos orillas de la noche. Un maestro de modelaje le exigiría sonrisas y el cuello erguido.
Nunca la seguí. Prefería pegar el oído a los muebles, caminar de puntillas por el baño, cerca del balcón. Quería escuchar el aleteo, encontrarme plumas pegadas a las suelas, ver un resplandor, unos rizos rubios, la blancura de la piel debajo de las pecas. Me sentaba en la orilla de la cama, un suspiro y a la calle, a la tienda, por una botella de vodka. El ángel había volado y no pensaba regresar a la piel vieja. Ni modo, ahora debía empezar de nuevo: los ojos claros estarían en otro rostro, las pecas, las uñas cortas. La encontraría aunque los días tuvieran sólo dos horas.
Fueron incontables búsquedas, los rostros empezaron a repetirse, las pecas no aparecían por ningún lado. Seguro el ángel se había cansado de los mismos cuerpos, de mí, el hombre que le seguía los pasos, de permanecer al otro lado de una venda, como en el juego de la gallina ciega. Recogió sus plumas y cambió de piel.
Aparecía ante hoteles de muros sin pintar, debajo de la frase: “Cupo completo” escrita con luces fundidas, aspiraba el perfume de las flores de plástico verde en la recepción hasta sentir mi mano en el hombro. Entonces subíamos. Antes de abrir la puerta le rogaba llamarse Ángela.
–Qué casualidad, ese nombre está en mi fe de bautismo y en el acta de nacimiento–. Unos billetes extra entre los senos.
La detenía antes de que tocara la cortina. Un vistazo a la avenida. Ambulancias más allá de los semáforos en rojo. Arriba, la luna era una hamaca de urdimbre apretada. Ángela se desvestía dándome la espalda. En ocasiones, un espejo delante de ella me regresaba el vello negrísimo entre sus muslos, la redondez en el vientre, el vestido de encaje descendiendo hasta los tobillos. No me gustaba ver cómo la gravedad mordía su pecho. Antes de que se volviera una venda rodeaba mis ojos.
–No te muevas, quiero encontrarte–. Extendía los brazos, apartaba las capas de aire con los dedos. Ella, en silencio, esperaba en algún rincón de la oscuridad. De pronto una lanza amarilla en los ojos, la lámpara encendida, la venda en el suelo y Ángela delante de mí. Un trozo de palabra en los dientes, el otro fuera de aquella prisión. Callábamos. Lo sabía: el ángel había roto su piel, ahora estaba muy lejos, buscando otro cuerpo. Ni siquiera el resplandor de su aureola sobrevivía, sólo una extraña de brazos flácidos y grietas en torno a los ojos.
–Eres un pendejo.
Salía dejando la puerta abierta. Su sombra acariciaba las paredes. La escalera, el tufo a orines a lo largo del pasillo. Quizá corría con el vestido sobre el hombro, una modelo que portaba el traje más transparente y delgado del planeta, a juego con la chaqueta de encaje, caminando sobre una pasarela de concreto estriado. Flashazos desde las dos orillas de la noche. Un maestro de modelaje le exigiría sonrisas y el cuello erguido.
Nunca la seguí. Prefería pegar el oído a los muebles, caminar de puntillas por el baño, cerca del balcón. Quería escuchar el aleteo, encontrarme plumas pegadas a las suelas, ver un resplandor, unos rizos rubios, la blancura de la piel debajo de las pecas. Me sentaba en la orilla de la cama, un suspiro y a la calle, a la tienda, por una botella de vodka. El ángel había volado y no pensaba regresar a la piel vieja. Ni modo, ahora debía empezar de nuevo: los ojos claros estarían en otro rostro, las pecas, las uñas cortas. La encontraría aunque los días tuvieran sólo dos horas.
Fueron incontables búsquedas, los rostros empezaron a repetirse, las pecas no aparecían por ningún lado. Seguro el ángel se había cansado de los mismos cuerpos, de mí, el hombre que le seguía los pasos, de permanecer al otro lado de una venda, como en el juego de la gallina ciega. Recogió sus plumas y cambió de piel.
DE LA AMISTAD
Y un joven pidió: Háblanos de la amistad.
Y él contestó:
Vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesidades.
Es el campo que sembráis con amor y cosecháis con agradecimiento.
Él el vuestra casa y vuestro hogar,
acudís a él con vuestra hambre y en busca de paz.
Cuando vuestro amigo revela su pensamiento, vosotros no temáis el “no” en vuestra propia mente ni retengáis el “sí”.
Y cuando él enmudece, vuestro corazón no cesa de escuchar el suyo;
porque, en la amistad, todos los pensamientos, todos los deseos, todas las esperanzas, nacen y se comparten con regocijo y sin alardes.
Cuando os alejéis de vuestro amigo, no sintáis aflicción,
lo que en él más se ama, quizá sea más claro en su ausencia, como la montaña lo es desde la llanura para el montañés.
Y no permitáis que exista interes alguno en la amistad, salvo la compenetración del espíritu.
Porque el amor que no busca sino la revelación de su propio misterio, no es amor, sino red centelleante que sólo al inútil pesca.
Y reservad lo mejor de vosotros para el amigo.
Si ha de conocer el flujo de vuestra marea, dejad que conozca también su reflujo.
No busquéis al amigo para matar las horas con él.
Buscadlo siempre para vivir las horas.
Porque sus horas son para colmar vuestras necesidades, mas no vuestra futilidad.
Y que en la dulzura de la amistad haya sonrisas y comunión de placeres.
Porque en el rocío de las cosas pequeñas, el corazón encuentra el frescor de sus mañanas.
Gibrán Jalil Gibrán, El profeta.
Y él contestó:
Vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesidades.
Es el campo que sembráis con amor y cosecháis con agradecimiento.
Él el vuestra casa y vuestro hogar,
acudís a él con vuestra hambre y en busca de paz.
Cuando vuestro amigo revela su pensamiento, vosotros no temáis el “no” en vuestra propia mente ni retengáis el “sí”.
Y cuando él enmudece, vuestro corazón no cesa de escuchar el suyo;
porque, en la amistad, todos los pensamientos, todos los deseos, todas las esperanzas, nacen y se comparten con regocijo y sin alardes.
Cuando os alejéis de vuestro amigo, no sintáis aflicción,
lo que en él más se ama, quizá sea más claro en su ausencia, como la montaña lo es desde la llanura para el montañés.
Y no permitáis que exista interes alguno en la amistad, salvo la compenetración del espíritu.
Porque el amor que no busca sino la revelación de su propio misterio, no es amor, sino red centelleante que sólo al inútil pesca.
Y reservad lo mejor de vosotros para el amigo.
Si ha de conocer el flujo de vuestra marea, dejad que conozca también su reflujo.
No busquéis al amigo para matar las horas con él.
Buscadlo siempre para vivir las horas.
Porque sus horas son para colmar vuestras necesidades, mas no vuestra futilidad.
Y que en la dulzura de la amistad haya sonrisas y comunión de placeres.
Porque en el rocío de las cosas pequeñas, el corazón encuentra el frescor de sus mañanas.
Gibrán Jalil Gibrán, El profeta.
Wednesday, January 10, 2007
LA OTRA CONQUISTA

La película La otra conquista cuenta con actuaciones magistrales, como Damián Delgado, quien interpreta a Topiltzin o Tomás.
La crítica la califica, en ciertos comentarios, como falta de credibilidad y llena de complacencia ante las atrocidades de los conquistadores, tal vez porque los productores estuvieron asociados con Álvaro Domingo, hijo de Plácido Domingo. En mi opinión, la cinta no pretende ser maniqueísta, sólo presentar los actos de los españoles, como la búsqueda de oro y las torturas de que hicieron víctima a los antiguos aztecas, la defensa de Topiltzin por parte de Fray Diego de la Coruña, como un ejemplo de que tal vez existieron personas que no dañaron a los indígenas.
La otra conquista aborda principalmente el sincretismo, la manera en que Topiltzin terminó por creer en la Virgen de Guadalupe, buscando su propio camino hasta la “gran señora de piel blanca”; otro, no el de adorar en secreto a los dioses muertos, ni el que le dictaban los religiosos, los nuevos señores extranjeros. Lo simboliza la escena final, donde le quita la corona a la imagen de la Virgen y se arroja al vacío, abrazado a ella, vestido a la usanza antigua.
Tal vez de mostrar muy marcadamente a los malos, los buenos, los vencedores y los vencidos, se le habría acusado de tendenciosa, de maniqueísta, que creo, hubiera sido peor.
Al buscar esta película en DVD, sin suerte, me encontré con su banda sonora. Vi el disco en una esquina del anaquel; en la portada, el rostro moreno vuelto hacia el haz luminoso que recuerdo pegado en los muros del cine y en los promocionales de televisión. Brinqué como si tuviera a Robi Draco Rosa o a Johnny Depp enfrente.
Lo compré y lo he escuchado casi a diario desde el fin de semana. Encontré acordes, ambientes muy similares a la hermosa y poderosísima música de 1492, La conquista del Paraíso, compuesta por el griego Vangelis para la cinta en ocasión de los quinientos años del Descubrimiento de América –el encontronazo vino después.
El texto que sigue aparece en el interior de la portada del disco, donde se mencionan actores como José Carlos Rodríguez, Elpidia Carrillo y Damián Delgado, y también aparecen fotografías de escenas de la película.
La crítica la califica, en ciertos comentarios, como falta de credibilidad y llena de complacencia ante las atrocidades de los conquistadores, tal vez porque los productores estuvieron asociados con Álvaro Domingo, hijo de Plácido Domingo. En mi opinión, la cinta no pretende ser maniqueísta, sólo presentar los actos de los españoles, como la búsqueda de oro y las torturas de que hicieron víctima a los antiguos aztecas, la defensa de Topiltzin por parte de Fray Diego de la Coruña, como un ejemplo de que tal vez existieron personas que no dañaron a los indígenas.
La otra conquista aborda principalmente el sincretismo, la manera en que Topiltzin terminó por creer en la Virgen de Guadalupe, buscando su propio camino hasta la “gran señora de piel blanca”; otro, no el de adorar en secreto a los dioses muertos, ni el que le dictaban los religiosos, los nuevos señores extranjeros. Lo simboliza la escena final, donde le quita la corona a la imagen de la Virgen y se arroja al vacío, abrazado a ella, vestido a la usanza antigua.
Tal vez de mostrar muy marcadamente a los malos, los buenos, los vencedores y los vencidos, se le habría acusado de tendenciosa, de maniqueísta, que creo, hubiera sido peor.
Al buscar esta película en DVD, sin suerte, me encontré con su banda sonora. Vi el disco en una esquina del anaquel; en la portada, el rostro moreno vuelto hacia el haz luminoso que recuerdo pegado en los muros del cine y en los promocionales de televisión. Brinqué como si tuviera a Robi Draco Rosa o a Johnny Depp enfrente.
Lo compré y lo he escuchado casi a diario desde el fin de semana. Encontré acordes, ambientes muy similares a la hermosa y poderosísima música de 1492, La conquista del Paraíso, compuesta por el griego Vangelis para la cinta en ocasión de los quinientos años del Descubrimiento de América –el encontronazo vino después.
El texto que sigue aparece en el interior de la portada del disco, donde se mencionan actores como José Carlos Rodríguez, Elpidia Carrillo y Damián Delgado, y también aparecen fotografías de escenas de la película.
La música, al ser el lenguaje universal por excelencia, le da una dimensión al cine que se vincula íntimamente con la respuesta emocional del espectador. Como punto de partida para los compositores de la música original de La otra conquista, primero musicalicé la película con obras existentes, con lo cual quedó definida la estructura musical e intención dramática de la banda sonora. Por ejemplo, “los últimos viajes” de Fray Diego y Topiltzin, que suceden al principio y al final de la película, respectivamente, se inspiraron en los primeros compases de La pasión según San Juan, de J.S. Bach, por lo que estas escenas se filmaron con dicha música en mente. Luego incluso le pedí a Samuel Zyman que compusiera una versión clásica–contemporánea de esta obra, que resultó en La pasión según Topiltzin, pieza medular de la película que marca el inicio del intento de conversión espiritual de Topiltzin por parte de los españoles.
Para realizar la banda sonora de La otra conquista tuvimos la fortuna de contar con dos compositores mexicanos excepcionales –Samuel Zyman (música sinfónica) y Jorge Reyes (música étnica)– cuyos estilos son muy diferentes entre sí, pero que tienen en común la refinada sensibilidad, fuerza expresiva y poder evocativo que hacen que su música sea tan memorable. Las obras que Zyman y Reyes compusieron, más allá de reforzar o encauzar diferentes situaciones dramáticas, estados sicológicos, giros de trama o imágenes específicas (que por cierto, también lo hacen), son capaces de contar por sí mismas la historia. A excepción de las Pasiones de Bach, Samuel y Jorge fueron reemplazando la música provisional que se había editado (a semejanza de los dioses aztecas que se derribaban para sustituirlos por los nuevos iconos del cristianismo), y de ahí en ocasiones que se sienta subyacente el espíritu universal de la música de Chávez, Fauré, Penderecki, el mismo Bach, etc. Más que ilustrar el siglo XVI, la música de esta película intenta expresar la naturaleza cíclica de la historia con obras que reflejan búsquedas artísticas comunes a civilizaciones que han pasado por procesos de colonialización. Basta escuchar de principio a fin este disco para entender, con la penetración subconsciente y la sinceridad que sólo la música es capaz de generar, el potencial de unión de las dos ricas y complejas culturas que se enfrentaron violentamente durante la conquista española de México en 1521.
La premisa era la de representar dos lenguajes y maneras distintas de entender el mundo, tal como sucede con los idiomas español y nahuatl, pero siendo ambos capaces de sorprender, conmover y entregarse al público a través del idioma universal de la música. Para lograr esto, Andrea Sanderson, la supervisora musical, trabajó de cerca con ambos cmpositores (quienes nunca compartieron el mismo espacio geográfico) para crear el lenguaje musical propio de la película. En el desarrollo de La otra conquista, las respectivas músicas de Zyman y Reyes se unen para convertirse en una poderosa música híbrida que combina elementos sinfónicos y étnicos, incluyendo inolvidables pasajes solistas y orquestales, coros sacros, ritmos corporales y vocalizaciones, instrumentos prehispánicos originales y el discreto uso de sintetizadores. Al combinarse crean un nuevo producto que es mucho más que la simple yuxtaposición de ambas, que es precisamente lo que sucedió con el nacimiento de la nación mexicana.
Con la maestría y belleza interpretativa que lo caracterizan, Plácido Domingo corona este disco al cantar el aria “Mater Aeterna”, que funciona como una especie de coda a la película al celebrar la fusión sincrética de la diosa madre Tonantzin y la Virgen María en una de las principales manifestaciones de la identidad mexicana: la Virgen de Guadalupe.
Para Álvaro Domingo, el productor de La otra conquista, y para mí ha sido una experiencia invaluable y una satisfacción que llevaremos dentro el resto de nuestras vidas el haber emprendido la aventura musical comprendida en este disco, donde se conjugan los talentos extraordinarios de Plácido Domingo, Samuel Zyman, Jorge Reyes, Andrea Sanderson, y la orquesta inglesa Academy of Saint Martin in the Fields con sus estupendos solistas bajo la dirección magistral de David Snell. Creo que la música de La otra conquista representa aquel puente frágil y desconocido que se atrevieron a cruzar Topiltzin y Fray Diego, al final del cual quizá haya un rayo de luz que nos revele que, a pesar de todo, es más lo que nos une como seres humanos que lo que nos separa.
Salvador Carrasco.
Director de La otra conquista.
Para realizar la banda sonora de La otra conquista tuvimos la fortuna de contar con dos compositores mexicanos excepcionales –Samuel Zyman (música sinfónica) y Jorge Reyes (música étnica)– cuyos estilos son muy diferentes entre sí, pero que tienen en común la refinada sensibilidad, fuerza expresiva y poder evocativo que hacen que su música sea tan memorable. Las obras que Zyman y Reyes compusieron, más allá de reforzar o encauzar diferentes situaciones dramáticas, estados sicológicos, giros de trama o imágenes específicas (que por cierto, también lo hacen), son capaces de contar por sí mismas la historia. A excepción de las Pasiones de Bach, Samuel y Jorge fueron reemplazando la música provisional que se había editado (a semejanza de los dioses aztecas que se derribaban para sustituirlos por los nuevos iconos del cristianismo), y de ahí en ocasiones que se sienta subyacente el espíritu universal de la música de Chávez, Fauré, Penderecki, el mismo Bach, etc. Más que ilustrar el siglo XVI, la música de esta película intenta expresar la naturaleza cíclica de la historia con obras que reflejan búsquedas artísticas comunes a civilizaciones que han pasado por procesos de colonialización. Basta escuchar de principio a fin este disco para entender, con la penetración subconsciente y la sinceridad que sólo la música es capaz de generar, el potencial de unión de las dos ricas y complejas culturas que se enfrentaron violentamente durante la conquista española de México en 1521.
La premisa era la de representar dos lenguajes y maneras distintas de entender el mundo, tal como sucede con los idiomas español y nahuatl, pero siendo ambos capaces de sorprender, conmover y entregarse al público a través del idioma universal de la música. Para lograr esto, Andrea Sanderson, la supervisora musical, trabajó de cerca con ambos cmpositores (quienes nunca compartieron el mismo espacio geográfico) para crear el lenguaje musical propio de la película. En el desarrollo de La otra conquista, las respectivas músicas de Zyman y Reyes se unen para convertirse en una poderosa música híbrida que combina elementos sinfónicos y étnicos, incluyendo inolvidables pasajes solistas y orquestales, coros sacros, ritmos corporales y vocalizaciones, instrumentos prehispánicos originales y el discreto uso de sintetizadores. Al combinarse crean un nuevo producto que es mucho más que la simple yuxtaposición de ambas, que es precisamente lo que sucedió con el nacimiento de la nación mexicana.
Con la maestría y belleza interpretativa que lo caracterizan, Plácido Domingo corona este disco al cantar el aria “Mater Aeterna”, que funciona como una especie de coda a la película al celebrar la fusión sincrética de la diosa madre Tonantzin y la Virgen María en una de las principales manifestaciones de la identidad mexicana: la Virgen de Guadalupe.
Para Álvaro Domingo, el productor de La otra conquista, y para mí ha sido una experiencia invaluable y una satisfacción que llevaremos dentro el resto de nuestras vidas el haber emprendido la aventura musical comprendida en este disco, donde se conjugan los talentos extraordinarios de Plácido Domingo, Samuel Zyman, Jorge Reyes, Andrea Sanderson, y la orquesta inglesa Academy of Saint Martin in the Fields con sus estupendos solistas bajo la dirección magistral de David Snell. Creo que la música de La otra conquista representa aquel puente frágil y desconocido que se atrevieron a cruzar Topiltzin y Fray Diego, al final del cual quizá haya un rayo de luz que nos revele que, a pesar de todo, es más lo que nos une como seres humanos que lo que nos separa.
Salvador Carrasco.
Director de La otra conquista.
Thursday, January 04, 2007
LAS DOS HARRIET
Harriet Tumban vivía la costa de Maryland, nació esclava y era una de 10 hijos. Era una mujer pequeña, de rostro ancho y con una pañoleta en la cabeza.
En 1849, decide escaparse guiándose únicamente por la Estrella Polar. El camino era por demás peligroso: patrullas armadas a caballo, sabuesos, letreros que anunciaban las recompensas para todo aquél que atrapara a un esclavo en fuga.
Siguiendo a veces la ruta del ferrocarril, logra llegar a la llamada Línea Mason-Dixon, que dividía el estado de Virginia del de Pennsylvania. El Norte del Sur. Sin un penny (centavo) en el bolsillo, "una extraña en una tierra extraña" -recordaría después Harriet- se propone una misión descabellada: rescatar y conducir hacia Canadá al mayor número posible de esclavos en busca de su libertad.
Nunca perdió un pasajero del llamado Tren Subterráneo, que, ni era tren, ni tampoco subterráneo. Era una ruta clandestina, por donde transitaban estas caravanas organizadas por Harriet, a quien se le conoció con el sobrenombre de Moisés.
Encontró trabajo en Filadelfia y ahorró cada centavo que ganaba. Su libertad no fue suficiente. Regresó al menos en 15 ocasiones al Sur, en busca de pasajeros para su tren, arriesgándose a que la capturaran los cazadores de esclavos. El precio por su cabeza era de 40 mil dólares, cifra enorme para esa época.
Se calcula que fueron más de 300 fugitivos, incluida su propia familia, que logró llevar a la Tierra de Canaan, como se le llamaba a Canadá. Durante el tiempo del Tren Subterráneo -hasta la Guerra Civil- fueron miles los que lograron llegar a los estados norteños y Canadá, pero hubo otros destinos y entre éstos estaba el norte de México -en Coahuila existe actualmente un pueblo con descendientes de esos antiguos esclavos.
Harriet Beecher Stowe ha nacido el 14 de junio de 1811 en Lichtchfield en el Connecticut. A pesar de una formación puritana-su padre era pastor de una congregación por la tradición de Jonathan Edwards y sus seis hermanos deberán seguir esa vía- su vía no es ni pura ni religiosa. La fe protestante juega sin embargo un papel importantísimo en su vida.
Se casa en 1835 con Calvin Stowe, pastor y profesor de literatura bíblica. En 1849, ve morir de cólera su sexto hijo, lo que la sume en un profundo dolor. La ley de 1850, que obligaba a denunciar los esclavos, incluso en los de Estados Libres ya, obligaba todas las personas a venir a denunciarlos a las autoridades, inspirará a Harriet Beecher Stowe un libro entregado por capítulos que empieza a aparecer en 1851, en el "The National Era": La cabaña del tio Tom o la vida de los humildes (Uncle Tom's Cabin). Esta obra provoca contra reveses apasionados que tuvieron una influencia determinante sobre la guerra civil. Traducido en treinta y dos lenguas, se jugó en el teatro hasta 1930. Publica después una segunda parte en 1856: Dred, historia de una gran marisma maldita.
El éxito de Sra. Stowe se debe más la actualidad del tema en esa época que a su forma literaria: el problema de la esclavitud era un tema que dividía profundamente América de aquellos momentos.
Cuentan que mientras millares de vidas se perdían en los campos de batalla de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión que entre 1861 y 1865 enfrentó a los estados esclavistas del Sur con los abolicionistas del Norte, el presidente Abraham Lincoln mantuvo una entrevista con la esposa de un predicador llamado Calvin Stowe. Antes de empezar a charlar el político miró risueñamente a la mujer y dijo: «De modo que es usted la mujercita que ha provocado el estallido de esta guerra...». La anécdota, seguramente apócrifa, sirve para indicar sin exageración alguna la fama y el impacto que había provocado en la sociedad norteamericana un libro firmado por la señora en cuestión: Harriet Beecher Stowe. Su título era La cabaña del tío Tom.El éxito fue innegable, pues la aceptación por el público fue masiva, consiguiendo ser uno de los libros mas vendidos en el siglo XIX.
Sin embargo, aquellos años no resultaron fáciles para Harriet Beecher Stowe. La muerte de sus cuatro hijos, la tardanza de Lincoln por proclamar la emancipación de los esclavos en todo el país, y el levantamiento de los nacionalistas del sur, que deseaban conservar sus privilegios sobre la esclavitud. A pesar de ello, la escritora no dejó de trabajar incansablemente. Entre 1862 y 1884 Harriet escribió un libro por año aproximadamente con un éxito más que regular. Después de su muerte, en 1896, vendrían las críticas a La cabaña del tío Tom, en ocasiones muy duras. En primer lugar se censuró su carácter acentuadamente cristiano que llegaba al punto de convertir al tío Tom en mártir que perdona a su asesino. Si tal énfasis había obtenido gran apoyo en 1852, a finales del siglo XIX los personajes y el tono de la novela eran tachados de insoportablemente santurrones.
El libro narra las vicisitudes de un esclavo llamado Tom, quien pasa de unos amos a otros. Además del personaje central (Tom), a su alrededor se mueven otros con sus historias respectivas. Historias realmente conmovedoras llenas de críticas hacia el pensamiento esclavista de la época, con opiniones muy personales de la autora al respecto.
La cabaña del Tio Tom es una obra con estilo coloquio, con enorme fuerza. Es como un púlpito para su autora. En ella la religiosidad es un apoyo constante contra la esclavitud. Una obra que habla acerca de la esclavitud, de cómo eran tratados los negros y de hombres sin escrúpulos que no sentían el más mínimo sentimiento hacia ellos. También contiene religiosidad ya que la mayoría de los personajes se apoyan del cristianismo para sobre llevar todos sus problemas y tristezas.
En 1849, decide escaparse guiándose únicamente por la Estrella Polar. El camino era por demás peligroso: patrullas armadas a caballo, sabuesos, letreros que anunciaban las recompensas para todo aquél que atrapara a un esclavo en fuga.
Siguiendo a veces la ruta del ferrocarril, logra llegar a la llamada Línea Mason-Dixon, que dividía el estado de Virginia del de Pennsylvania. El Norte del Sur. Sin un penny (centavo) en el bolsillo, "una extraña en una tierra extraña" -recordaría después Harriet- se propone una misión descabellada: rescatar y conducir hacia Canadá al mayor número posible de esclavos en busca de su libertad.
Nunca perdió un pasajero del llamado Tren Subterráneo, que, ni era tren, ni tampoco subterráneo. Era una ruta clandestina, por donde transitaban estas caravanas organizadas por Harriet, a quien se le conoció con el sobrenombre de Moisés.
Encontró trabajo en Filadelfia y ahorró cada centavo que ganaba. Su libertad no fue suficiente. Regresó al menos en 15 ocasiones al Sur, en busca de pasajeros para su tren, arriesgándose a que la capturaran los cazadores de esclavos. El precio por su cabeza era de 40 mil dólares, cifra enorme para esa época.
Se calcula que fueron más de 300 fugitivos, incluida su propia familia, que logró llevar a la Tierra de Canaan, como se le llamaba a Canadá. Durante el tiempo del Tren Subterráneo -hasta la Guerra Civil- fueron miles los que lograron llegar a los estados norteños y Canadá, pero hubo otros destinos y entre éstos estaba el norte de México -en Coahuila existe actualmente un pueblo con descendientes de esos antiguos esclavos.
Harriet Beecher Stowe ha nacido el 14 de junio de 1811 en Lichtchfield en el Connecticut. A pesar de una formación puritana-su padre era pastor de una congregación por la tradición de Jonathan Edwards y sus seis hermanos deberán seguir esa vía- su vía no es ni pura ni religiosa. La fe protestante juega sin embargo un papel importantísimo en su vida.
Se casa en 1835 con Calvin Stowe, pastor y profesor de literatura bíblica. En 1849, ve morir de cólera su sexto hijo, lo que la sume en un profundo dolor. La ley de 1850, que obligaba a denunciar los esclavos, incluso en los de Estados Libres ya, obligaba todas las personas a venir a denunciarlos a las autoridades, inspirará a Harriet Beecher Stowe un libro entregado por capítulos que empieza a aparecer en 1851, en el "The National Era": La cabaña del tio Tom o la vida de los humildes (Uncle Tom's Cabin). Esta obra provoca contra reveses apasionados que tuvieron una influencia determinante sobre la guerra civil. Traducido en treinta y dos lenguas, se jugó en el teatro hasta 1930. Publica después una segunda parte en 1856: Dred, historia de una gran marisma maldita.
El éxito de Sra. Stowe se debe más la actualidad del tema en esa época que a su forma literaria: el problema de la esclavitud era un tema que dividía profundamente América de aquellos momentos.
Cuentan que mientras millares de vidas se perdían en los campos de batalla de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión que entre 1861 y 1865 enfrentó a los estados esclavistas del Sur con los abolicionistas del Norte, el presidente Abraham Lincoln mantuvo una entrevista con la esposa de un predicador llamado Calvin Stowe. Antes de empezar a charlar el político miró risueñamente a la mujer y dijo: «De modo que es usted la mujercita que ha provocado el estallido de esta guerra...». La anécdota, seguramente apócrifa, sirve para indicar sin exageración alguna la fama y el impacto que había provocado en la sociedad norteamericana un libro firmado por la señora en cuestión: Harriet Beecher Stowe. Su título era La cabaña del tío Tom.El éxito fue innegable, pues la aceptación por el público fue masiva, consiguiendo ser uno de los libros mas vendidos en el siglo XIX.
Sin embargo, aquellos años no resultaron fáciles para Harriet Beecher Stowe. La muerte de sus cuatro hijos, la tardanza de Lincoln por proclamar la emancipación de los esclavos en todo el país, y el levantamiento de los nacionalistas del sur, que deseaban conservar sus privilegios sobre la esclavitud. A pesar de ello, la escritora no dejó de trabajar incansablemente. Entre 1862 y 1884 Harriet escribió un libro por año aproximadamente con un éxito más que regular. Después de su muerte, en 1896, vendrían las críticas a La cabaña del tío Tom, en ocasiones muy duras. En primer lugar se censuró su carácter acentuadamente cristiano que llegaba al punto de convertir al tío Tom en mártir que perdona a su asesino. Si tal énfasis había obtenido gran apoyo en 1852, a finales del siglo XIX los personajes y el tono de la novela eran tachados de insoportablemente santurrones.
El libro narra las vicisitudes de un esclavo llamado Tom, quien pasa de unos amos a otros. Además del personaje central (Tom), a su alrededor se mueven otros con sus historias respectivas. Historias realmente conmovedoras llenas de críticas hacia el pensamiento esclavista de la época, con opiniones muy personales de la autora al respecto.
La cabaña del Tio Tom es una obra con estilo coloquio, con enorme fuerza. Es como un púlpito para su autora. En ella la religiosidad es un apoyo constante contra la esclavitud. Una obra que habla acerca de la esclavitud, de cómo eran tratados los negros y de hombres sin escrúpulos que no sentían el más mínimo sentimiento hacia ellos. También contiene religiosidad ya que la mayoría de los personajes se apoyan del cristianismo para sobre llevar todos sus problemas y tristezas.
Thursday, December 28, 2006
EL SANTO DEL PUEBLO (fragmento)
No quiero ir, pero soy su último descandiente. Avanzo. Nadie camina junto a mí, sólo un óvalo negro bajo la mañana. Volteo, las puertas cerradas en ambos lados de la calle. Ni un susurro, los aullidos de los perros. El camino a la iglesia es mucho más largo cada marzo, me jala de los tobillos, provoca tropiezos.La iglesia. El atrio es un montón de sombreros, cabezas pequeñas, trenzas a modo de corona y rebozos descoloridos. Una hilera de ropones delante de la entrada, tan blancos como los claveles, rosas y alcatraces que traen de la ciudad, que miran hacia el altar y los pasillos. No es necesario empujar hombros, los cuerpos se apartan al roce de mi bastón sobre la tierra seca. Desde mi juventud transcurro por el mismo año: los sombreros alzados, las miradas se despeñan, me tocan los pies. Rostros de niños sin bautizar, sonrisas amarillas y negruzcas, incompletas. Voces parecidas a silencios me ruegan por la cosecha, por el hijo enfermo: “Si señala hacia el cielo, si me ve, el sol de mañana calentará a mi niño”. Evito sus ojos, las súplicas son de humo, ni siquiera agitan las hojas de los eucaliptos.De pronto un jalón. El ardor me hace voltear. Un hombre tiene una mecha pequeña, gris, entre los dedos, y la pone en la mano de un espectro de mujer.–Perdone usted, tata, dicen que las reliquias son buen remedio para males incurables.–Mi niña suda gotas como de hielo, habla cuando está sola en el jacal. No pude traerla, ahora tendré que esperar hasta el otro año para bautizarla.Quedo delante de las dos miradas negras un momento, me froto la coronilla y vuelvo a caminar. La iglesia. Llego al altar sin ver la explosión de blancos, vuelta a la derecha, sigue la capilla dedicada al más antiguo de mis abuelos, la banca recién barnizada, sólo para mí. Podría recorrer la ruta aun estando ciego. Un mechón, pienso con la barbilla enterrada en el pecho, antes fue recoger la tierra debajo de mis pasos, rasgarme la camisa y acariciar el bastón; seguro después querrán un ojo o mi último latido.Me siento ante un espejo de madera: mi antepasado cubierto con pliegues blancos y azules, de rodillas, junto al índice levantado de Jesús. La barba rala y los pómulos huesudos de cuando yo era joven. Atrás, el enorme Cristo, mural de plumas. Volteo. Las tres bancas detrás de mí están vacías. Más allá, la gente que colmaba el atrio llena los asientos, el pasillo, se pone de puntitas para ver la imagen de mi abuelo, al sacristán, que toca las baldosas con una rodilla antes de encender las dos velas del altar.La gente le abre paso al nuevo sacerdote, a una fila de mujeres con envoltorios blancos entre los brazos. El hombre sigue hasta el retablo color oro, ellas se reparten en las bancas reservadas. La ceremonia anual del bautismo.El sacerdote es nuevo en el pueblo. Llegó a principios de semana. Su primera ceremonia fue el entierro del viejo padre José. El sacristán mira con el entrecejo fruncido, el hombre de casulla verde levanta los brazos y tropieza a lo largo del sermón tantas veces pronunciado por el padre José. Habla hacia la cúpula de mosaicos turquesa y ultramar, lleno de espacios en blanco, amarillo y negro –ángeles alrededor de la aureola de mi abuelo–. Cierra los ojos, se queda en silencio. Sonrío, de seguro olvidó la siguiente palabra.Esto no va a durar mucho; después de misa, entre bocado y bocado, las mujeres se encargarán de tejer la historia de mi familia, que se limita a la del beato considerado santo. Y el sacerdote joven, de cabellos escasos, me llamará a la sacristía al terminar el desayuno, preguntará si es cierto, si en verdad Jesucristo bajó de entre las plumas para bautizar a mi antiguo pariente, cuántos milagros se le atribuyen y en qué situación está la causa para canonizarlo. Yo asentiré. Y de nuevo perderé mi nombre para ser el último pariente del santo, el tata.
ALEJANDRO BADILLO EN LETRALIA
López alzó la vista para evaluar a través de las ventanas la decoración del bar, los asientos pequeños, de colores tristes, abandonados a la promesa de algún cliente. Una cerveza en la barra acompañaba la soledad de un cenicero libre de colillas. Comprobó una vez más el ligero temblor de la puerta, el letrero rojo de “Open” que se movía como péndulo, indicando la reciente salida de una persona. Haciendo sombra con la mano, aguzó la vista para tratar de distinguir a alguien y, al encontrar asientos vacíos, penumbras al fondo, removidas apenas por la silueta del barman, sintió malestar, como si el bar hubiera estado abarrotado minutos antes y los clientes, prevenidos de su llegada, acabaran tragos con rapidez, pagaran cuentas entre manoteos para salir al mediodía y evaporarse con displicencia en las calles. Pensó en las formas vagas de ese domingo, en la noche que le había regalado un insomnio presentido en los destellos del televisor sobre su rostro, justo al final de la película para desvelados. Asomado en la ventana, había acompañado en silencio los últimos restos de la noche como fantasma, testigo de la claridad que avanzaba sobre el horizonte de techos y antenas, que luego iba a fundirse en la humedad de la madrugada. Resignado, se metió en la regadera con la cabeza pesada y los ojos vueltos rendijas. Se vistió, preparó un café mientras a su alrededor los ruidos provenientes de los otros departamentos echaban a andar el sutil mecanismo de los domingos. Bajó las escaleras. En la esquina compró el periódico. Leyendo el pie de foto de un edificio coronado en llamas, recordó que ese día el Café Bagdad cerraba sus puertas. Se había enterado el viernes por la tarde, cuando en una visita a la farmacia de al lado, vio un cartel en la puerta: “Cerramos el domingo por remodelación”. Las palabras en el periódico perdieron sentido. Inmóvil, en medio de la banqueta, enfrentó la tarea de decidir el rumbo de la mañana. Le pareció absurdo regresar al departamento, no podía hacerlo porque volver ahí significaría ir a la cama en busca del sueño perdido y, al no encontrarlo, completaría sin querer el círculo de la derrota. Compró un sándwich para burlar el hambre y vagó por el centro de la ciudad. Rodeado de edificios antiguos, abandonó la idea de una ruta precisa y caminó confiado a la sorpresa de una esquina inesperada, echar la suerte a callejones deshabitados, jugar a seguir los pasos de alguna persona. Así, encontró varias tortugas amontonadas en una tienda de mascotas, dejó que un ave amaestrada le revelara el futuro y finalmente —más por inercia del recorrido que por un interés genuino— fue a unirse al escaso público de un mago ambulante. Más tarde, sentado en el parque a donde su madre lo llevaba cuando era niño, se sintió extraño ante la gente que lo veía columpiar los pies, como si de esa forma buscara una alternativa a su vida en el departamento. Observó las puntas polvosas de sus zapatos: había agotado las sorpresas del día y era hora de regresar al departamento. Fue en el camino de vuelta, cuando esperaba junto a una línea de gente el rojo del semáforo, que reparó en ese bar pequeño, con apariencia de haber sido metido a fuerza entre la enorme zapatería y la tienda de electrodomésticos. Pasaba por esa calle todos los días y le sorprendió darse cuenta de que el bar había estado siempre ahí, de que víctima de su propia cotidianeidad se había estado disolviendo en su mirada hasta volverse invisible. Estuvo indeciso frente al “Bar 10”. El letrero de “open” —ya inmóvil— esperaba cualquier empujón para volver a su vaivén.
Para leer más de este excelente cuento: www.letralia.com
Un saludo a todos, y que el Año Nuevo nos traiga mucha inspiración, lecturas, cuentos, cerveza, y lo que quiera cada quien!!!!!
Monday, December 18, 2006
FANTASMAS DE NAVIDAD
El primero te visita. Arranca las sábanas, cobijo de tu piel de hielo, y obliga a mirar desde la ventana helada. Tu aliento redobla la nieve, segundo cristal. Las imágenes llegan desdibujadas, atraviesan el hielo líquido que escurre de tus ojos. Mira, la orden apoyada en un dedo largo, da raíz sin alimento. Una boca muda ha depositado tu próxima acción sin agitar la lengua. Obedeces. Dentro, un árbol de telarañas plateadas y ramas vencidas por un peso de esferas de hilo, donde no se refleja ni la campana más próxima. Camas sin pliegues, extendidas en el gris de los muros, y cajas de aire junto al tronco sin savia, sin corteza. Apartas los ojos como si asistieras a la copulación entre dos equinos; no quieres ver las sombras que se arrastran por la habitación blanquísima. Finges no conocer el ruido de sus pies al caminar. La voz de ese ser de savia podrida te guía sin que la escuches. Caminas sobre calendarios sin hojas hasta el lugar donde los pinos huelen y abrazan cajas de moños dorados y azules, donde más figuras cruzan delante de ti, detrás, a un lado, a través de tu pecho, sin hacer caso de tus latidos a medio fuego, de que tienes sombra y respiras.
De pronto el ser de savia se convierte en uno de cera derritiéndose, los mechones en su cabeza arden sin ennegrecer. Las mismas guirnaldas de pino, el mismo olor a flores rojas, deshojándose eternamente, una mano que las recoge. Arrancas cada adorno, te vuelves, gritas sin voz. Un bulto dentro de la garganta, la respiración es ornamental. Tu corazón está silencioso. Solo. Alguien fue aliviado de la carga que significa el tiempo, el arrastrar los pasos, el levantar un dedo, la mano para saludarte, el depositar un beso antes de decir adiós, por la madrugada. El cuerpo de cera sólo posee la voz de las gotas recorriendo su cuerpo. Con la podredumbre se fue su facultad de ordenar, de hablarte. Únicamente alarga la mano y te lleva ante otra habitación, tan vacía como la que acaban de abandonar. Eres un trozo de cera, él te ha contagiado de ese derretirse sin desaparecer. Ahora la orden sale de tus propios labios. Los cierras, los dientes son barrotes. La palabra se escurre. Mira. Quien te dio esa instrucción no existe, no lo reconoces. Un tirón, arrancas el brazo entero. Es un hilacho desmadejado a tus pies. Se convierte en raíz, se enreda para penetrar tu piel antes de alcanzar tus hombros. No miras. Lo sabes. La misma habitación desierta, las mismas sombras deambulando por el gris de las paredes, los pinos marchitos y las esferas opacas. Hielo con sabor a duraznos podridos. Aunque eres libre de órdenes no hay razón alguna para celebrar.
De pronto el ser de savia se convierte en uno de cera derritiéndose, los mechones en su cabeza arden sin ennegrecer. Las mismas guirnaldas de pino, el mismo olor a flores rojas, deshojándose eternamente, una mano que las recoge. Arrancas cada adorno, te vuelves, gritas sin voz. Un bulto dentro de la garganta, la respiración es ornamental. Tu corazón está silencioso. Solo. Alguien fue aliviado de la carga que significa el tiempo, el arrastrar los pasos, el levantar un dedo, la mano para saludarte, el depositar un beso antes de decir adiós, por la madrugada. El cuerpo de cera sólo posee la voz de las gotas recorriendo su cuerpo. Con la podredumbre se fue su facultad de ordenar, de hablarte. Únicamente alarga la mano y te lleva ante otra habitación, tan vacía como la que acaban de abandonar. Eres un trozo de cera, él te ha contagiado de ese derretirse sin desaparecer. Ahora la orden sale de tus propios labios. Los cierras, los dientes son barrotes. La palabra se escurre. Mira. Quien te dio esa instrucción no existe, no lo reconoces. Un tirón, arrancas el brazo entero. Es un hilacho desmadejado a tus pies. Se convierte en raíz, se enreda para penetrar tu piel antes de alcanzar tus hombros. No miras. Lo sabes. La misma habitación desierta, las mismas sombras deambulando por el gris de las paredes, los pinos marchitos y las esferas opacas. Hielo con sabor a duraznos podridos. Aunque eres libre de órdenes no hay razón alguna para celebrar.
Friday, December 15, 2006
ALEJO CARPENTIER
Carpentier, como él mismo se considera, era un hombre de su tiempo. Decidió abordar la realidad americana descubriendo en todo su fantástica existencia la majestuosidad de un continente donde lo maravilloso podría encontrarse a cada paso, desde la incontenible Haití, hasta el Gran Río (Orinoco), incluyendo, por supuesto, toda la riqueza expresiva de Cuba y el Caribe, escenarios principales de sus novelas.Escritor universal, proporcionó con su apropiación de América, a través de lo real maravilloso y su escritura barroca, una nueva línea creadora que lo hacen trascender en su narrativa, indicando nuevos caminos en la novela latinoamericana. Periodista, músicólogo, crítico de arte, permitió una comunicación entre el Viejo Continente y América en materia de cultura. Nace el 26 de diciembre de 1904 en la calle Maloja, La Habana. Su padre, Jorge Julián Carpentier, francés, arquitecto; su madre, Lina Vamont, profesora de Idiomas, de origen ruso. Desde muy pequeño tiene inclinaciones hacia la música. Sus primeros años lo pasa en una finca en las afueras de la ciudad. En 1917 ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana y estudia teoría musical. Ya en 1921 preparó su entrada en la escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana, aunque abandona los estudios con posterioridad. Su vinculación al periodismo comienza en 1922 en La Discusión, una carrera que lo va a acompañar por el resto de su vida. Integra el Grupo Minorista en 1923 y forma parte de la Protesta de los Trece. Es en 1927 firma el Manifiesto Minorista y en julio de este mismo año sufre prisión por siete meses, acusado de comunista. Protagoniza en 1928 una sorprendente fuga a Francia con pasaporte del poeta francés Robert Denos. En Francia trabaja como periodista, colabora con importantes publicaciones y es el momento en que decide estudiar a profundidad América, hecho que le toma ocho años de su vida. Escribe libretos para ballet. Comienza su trabajo en la radio en Poste Parisien, la estación más importante de la época en París. Publica en Madrid su primera novela ¡Écue-Yamba-O! De 1933 a 1939 dirige los estudios Foniric. En 1939 regresa a Cuba y produce y dirige programas radiales hasta 1945. En 1942 es seleccionado el autor dramático del año por la Agrupación de la Crónica Radial Impresa. Viaja a Haití con su esposa Lilia Esteban y Louis Jover; fue un viaje de descubrimiento del mundo americano, de lo que llamó lo real maravilloso. Después de su viaje a México en 1944 realiza importantes investigaciones musicales. Publica La música en Cuba en México (1945). 1949 es el año en que publica en México El reino de este mundo. Inicia el 1ro. de junio en El Nacional de Caracas la sección Letra y Solfa que se mantendrá hasta 1961. Se imprime en México Los pasos perdidos (1953), para muchos su obra consagratoria. Con este libro gana el premio al mejor libro extranjero, otorgado por los mejores críticos literarios de París. En Buenos Aires se edita El acoso (1956). Publica en 1958 Guerra del tiempo. Regresa a Cuba en 1959 para manifestar su eterno compromiso con La Revolución Cubana. Es nombrado Subdirector de Cultura del Gobierno Revolucionario de Cuba (1960). El siglo de las luces ve la luz en México en 1962. Es designado ministro consejero de la Embajada de Cuba en París. Publica en París Literatura y conciencia política en América Latina que incluye los ensayos de Tientos y diferencias con excepción de «La ciudad de las columnas».En 1972 se edita en Barcelona El derecho de asilo. Concierto barroco y El recurso del método son publicados en México en 1974. Es en este mismo año que recibe un extenso homenaje en Cuba por su setenta aniversario. Recibe el título de Doctor Honoris Causa en Lengua y Literatura hispánicas, otorgado por la Universidad de La Habana el 3 de enero de 1975. Se le confiere el Premio Mundial Cino del Duca y su retribución monetaria la dona al Partido Comunista de Cuba. En 1976 le es conferida la más alta distinción que concede el Consejo Directivo de la Sociedad de Estudios Españoles e Hispanoamericanos de la Universidad de Kansas, el título de Honorary Fellow. Es electo diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. En 1978 la más alta distinción literaria de España, el Premio Miguel de Cervantes y Saavedra, es recibida por Carpentier de manos del rey Juan Carlos. Dona al Partido Comunista la retribución material del premio.La Editorial Siglo XXI publica La consagración de la primavera en 1979. El arpa y la sombra se edita en México, España y Argentina.Recibe el Premio Medicis Extranjero por El arpa y la sombra. Es el más alto reconocimiento con que premia Francia a escritores extranjeros.Fallece en París el 24 de abril de 1980.
Thursday, December 14, 2006
TERCER ALMA (fragmento)
Entonces fui el varón que mi padre quería como primer hijo. No me arrodillé ni tiré orquídeas junto a la caída de agua. Esperé la muerte del día bajo el golpe de la cascada, sin comer, desnuda, adormecida por el crujir de la ayahuasca entre los dientes.
Mis ojos avanzaron hasta perderse entre los arbustos. Y descubrí al poseedor de los rugidos que los mantenían de par en par. Dos jaguares blanco y azul. Las garras eran astillas de luna; la piel, un lago donde se asomaban las estrellas. Los cuerpos más cercanos con cada nuevo rugido. Pude ver cómo el más pequeño hundía la pata en el costado del mayor, cómo brotaban lamentos y polvo índigo de la herida.
Al principio pensé huir, pero me acerqué y lo acaricié. Su lengua raspó mis mejillas. El otro jaguar saltó sobre mí. Entonces la brisa los metió en mis dedos. Vi a mi padre a través de sus ojos amarillos. Sus cabellos se teñían de negro. El itipi de cada día atado a la cintura. Sonrió. Un dardo que luego depositó en mi mano partió sus labios en dos. Entró en mi pecho antes de poder responder a su sonrisa. Un nuevo templo le pertenecía.
Regresé a la aldea contando los pasos. Miré mis huellas, no habían aumentado de tamaño. Tampoco tenía dos sombras. Antes de llegar a la choza, mi madre me dio un abrazo. Nunca vuelvas a irte, dijo y se metió como si escuchara la voz de papá. Yo detrás de ella. Arrojó un leño a la fogata. Afuera, gritos, aullidos exigiendo la cabeza de un guerrero, un kakaram.
Salí. Le cerré el paso a los hombres.
–Quiero ir–. Vieron la pequeñez de mis puños, el cielo asomado al techo de hojas enormes, sus rostros con líneas negras; nunca la mirada delante de ellos. La de una mujer. Silencio, debí repetir mi petición.
–No hables con la voz de un kakaram–. Desviaron su avance y se alejaron sin voltear, con la cabeza baja.
Mis ojos avanzaron hasta perderse entre los arbustos. Y descubrí al poseedor de los rugidos que los mantenían de par en par. Dos jaguares blanco y azul. Las garras eran astillas de luna; la piel, un lago donde se asomaban las estrellas. Los cuerpos más cercanos con cada nuevo rugido. Pude ver cómo el más pequeño hundía la pata en el costado del mayor, cómo brotaban lamentos y polvo índigo de la herida.
Al principio pensé huir, pero me acerqué y lo acaricié. Su lengua raspó mis mejillas. El otro jaguar saltó sobre mí. Entonces la brisa los metió en mis dedos. Vi a mi padre a través de sus ojos amarillos. Sus cabellos se teñían de negro. El itipi de cada día atado a la cintura. Sonrió. Un dardo que luego depositó en mi mano partió sus labios en dos. Entró en mi pecho antes de poder responder a su sonrisa. Un nuevo templo le pertenecía.
Regresé a la aldea contando los pasos. Miré mis huellas, no habían aumentado de tamaño. Tampoco tenía dos sombras. Antes de llegar a la choza, mi madre me dio un abrazo. Nunca vuelvas a irte, dijo y se metió como si escuchara la voz de papá. Yo detrás de ella. Arrojó un leño a la fogata. Afuera, gritos, aullidos exigiendo la cabeza de un guerrero, un kakaram.
Salí. Le cerré el paso a los hombres.
–Quiero ir–. Vieron la pequeñez de mis puños, el cielo asomado al techo de hojas enormes, sus rostros con líneas negras; nunca la mirada delante de ellos. La de una mujer. Silencio, debí repetir mi petición.
–No hables con la voz de un kakaram–. Desviaron su avance y se alejaron sin voltear, con la cabeza baja.
Wednesday, November 22, 2006
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Presentación del libro
La distancia hasta el espejo
Judith Castañeda Suarí
Premio Nacional de Literatura Joven
Salvador Gallardo Dávalos 2005
Categoría: Narrativa.
Presentan:
José Prats Sariol
Alejandro Badillo
Sergio Rosas
Sábado 25 de noviembre
Profética. Casa de lectura.
3 Sur # 701. Centro
18:00 Hrs.
La distancia hasta el espejo
Judith Castañeda Suarí
Premio Nacional de Literatura Joven
Salvador Gallardo Dávalos 2005
Categoría: Narrativa.
Presentan:
José Prats Sariol
Alejandro Badillo
Sergio Rosas
Sábado 25 de noviembre
Profética. Casa de lectura.
3 Sur # 701. Centro
18:00 Hrs.
Tuesday, November 07, 2006
FELICITACIONES
Desde aquí quiero felicitar a un integrante distinguido de la banda menesiana, uno de los escritores jóvenes más talentosos que conozco. Alejandro Badillo, ¡¡¡felicidades por la mención en el concurso de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción!!! La literatura comienza a hacerte justicia, mi estimado... Muchas felicidades, de nuevo. Este es el principio de los muchos premios que seguramente vienen para ti.
Esperamos la correspondiente borrachera -que en mi caso, se construirá con sidral, coca, sprite (marcas registradas) o una de esas "bebidas espirituosas" (je)
Monday, November 06, 2006
CONTESTACIÓN

Sí fue cierto, el jade se astilló, las plumas giran en aires extraños a tus pulmones, el copal se eleva hasta nubes que nunca habías visto. Piernas corren, brazos empujan los hilos azules al cielo, bocas resoplan en cuernos marinos, encerrados entre edificios rectos, blancos, de balcones, lonas plásticas y vidrio, rodeados de cajas que llevan la voz al otro lado de la montaña y encierran un instante del movimiento, de gente que no sabe a cuál punto cardinal se dirigen primero, que no entiende sus palabras.
La flor se marchitó en la tierra hace mucho; ahora está muerta, ahora es una copia de la que fue, ahora no tiene raíces ni necesita de agua. Y sin embargo sigue de pie. El oro está destruido, hasta los dioses han despertado. Lo sabías, poeta, rey, no seremos para siempre en la tierra. El sueño no se alarga eternamente. Un día este tiempo también despertará, como despertó el pasado.
La flor se marchitó en la tierra hace mucho; ahora está muerta, ahora es una copia de la que fue, ahora no tiene raíces ni necesita de agua. Y sin embargo sigue de pie. El oro está destruido, hasta los dioses han despertado. Lo sabías, poeta, rey, no seremos para siempre en la tierra. El sueño no se alarga eternamente. Un día este tiempo también despertará, como despertó el pasado.
Wednesday, November 01, 2006
DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO

Tanto para los prehispánicos, como en la cristiandad, la muerte es sólo un paso para llegar a otro mundo –al Paraíso, al temido Infierno, en el caso de los católicos, al Mictlan, el lugar azteca de los muertos, el reino del Señor de Trono de Huesos.
El destino del hombre puede seguir diferentes senderos pero siempre terminará en el punto de la muerte. El momento está rodeado de bruma sólida y negra. No es posible regresar de ella, tampoco echar una ojeada; por eso se le teme tanto. En México se acostumbra burlarse un poco de ella, y hay un día señalado.
La celebración mexicana de Muertos, el día 2 de noviembre, está catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dentro de las festividades está la colocación de ofrendas a los difuntos con objetos personales, comida que les agradara, botellas de licor, calaveras de azúcar, pan en forma de huesos tendidos en un círculo, fotografías, velas, papel picado, cruces y copal.
Esta tradición se ha fundido irremediablemente con la religión católica impuesta por los conquistadores, pero su raíz es prehispánica.
La fiesta de muertos, se celebraba al inicio de las cosechas. Era el primer banquete después de la época de escasez, e incluso se convidaba a los muertos. Otro posible origen está en las ofrendas dadas a un muerto en el instante de su funeral. Mantas de algodón, esclavos sacrificados en la pira funeraria, para continuar su servicio en la otra vida, en el “lugar sin puertas ni ventanas”, diría Salvador de Madariaga en su obra, comida, el xoitzcuintli, perro que ayuda al alma a cruzar las aguas del río Chiconahuapan, eran los presentes otorgados a emperadores, a los señores principales y a sus mujeres y parientes. Unos días después del entierro se realizaba una segunda ofrenda: más esclavos, copal, mantas y comida, pues tal vez la anterior estuviera por terminarse.
Esta tradición la recoge el historiador español Salvador de Madariaga (1886-1978) en su novela de corte histórico El corazón de piedra verde, donde nos presenta muchas de las tradiciones del pueblo azteca, retrata los sacrificios humanos, cuya finalidad era dar fuerza a los dioses por medio de su sangre, retribuirles la vida que corría a través de su corazón, y donde también hace un contraste entre las culturas chocantes –un poco tendencioso, dicho sea de paso, por la nacionalidad del autor. La visión de un vencido difiere bastante.
En la actualidad, las celebraciones se hacen en el panteón, sentados en la cripta del abuelo, del padre, de los hijos, se come con ellos, se reza, se limpia la lápida, el altar se coloca en casa. Las ceremonias más famosas mundialmente son las que se llevan a cabo en Patzcuaro, Michoacán, en el pueblo de Mixquic, en el Estado de México.
Las letras también hacen referencia a la muerte, además de las famosas calaveras, antiguamente llamadas panteones. Desde épocas prehispánicas, poetas se refieren al hombre como un ser temporal, un ejemplo, Netzahualcoyotl (1391-1472), el rey poeta:
Somos mortales,
todos habremos de irnos,
todos habremos de morir en la tierra…
Como una pintura,
todos nos iremos borrando.
Como una flor,
nos iremos secando
aquí sobre la tierra…
Meditadlo, señores águilas y tigres,
aunque fuerais de jade,
aunque fuerais de oro,
también allá iréis
al lugar de los descansos.
Tendremos que despertar,
nadie habrá de quedar.
Otra vertiente literaria del Día de Muertos son las famosas calaveras, que se empezaron a realizar a finales del siglo XIX, y permitían burlarse de los políticos –que desde siempre han sido una lacra, ni hablar–. Muchas eran anónimas, las más aventadas. Muchas eran incautadas y quemadas por las autoridades. Pasada la Revolución, las calaveras se centraron en artistas, literatos, periodistas, por ejemplo, el muralista Diego Rivera. Las calaveras se acompañaron de grabados, como los del mexicano José Guadalupe Posada, creador de la famosa Calavera Catrina. Los textos se repartían en papeles dados de mano, en periódicos.
Y bueno, hoy, aludiendo a este aspecto de la tradición, y de paseo por el Centro Histórico de la capital poblana, viendo ofrendas dedicadas a las culturas indígenas en desaparición al Papa, a Benito Juárez, algunas con más detalles prehispánicos que otras, veo que regresaron las calaveras puestas en hojas y repartidas a la gente con el título: Calaveras peligrosas, renegadas y rijosas. Están, por supuesto, dedicadas a la finísima persona que es nuestro honorable presidente saliente, Vicentito Fox y su muy querida Martita… (fuchi!). Aquí una probada:
En este sexenio gacho
en que prometió de tocho
ya no queda ni un hilacho,
ni tele changarro y vocho…
“–Tu castigo,pues, Vicente,
será implacable y sin fin:
te condeno, eternamente,
a ser gobernado por ti…”
(Creo que esto es un signo de que la represión está regresando a posarse sobre el pueblo, de nuevo).
El destino del hombre puede seguir diferentes senderos pero siempre terminará en el punto de la muerte. El momento está rodeado de bruma sólida y negra. No es posible regresar de ella, tampoco echar una ojeada; por eso se le teme tanto. En México se acostumbra burlarse un poco de ella, y hay un día señalado.
La celebración mexicana de Muertos, el día 2 de noviembre, está catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dentro de las festividades está la colocación de ofrendas a los difuntos con objetos personales, comida que les agradara, botellas de licor, calaveras de azúcar, pan en forma de huesos tendidos en un círculo, fotografías, velas, papel picado, cruces y copal.
Esta tradición se ha fundido irremediablemente con la religión católica impuesta por los conquistadores, pero su raíz es prehispánica.
La fiesta de muertos, se celebraba al inicio de las cosechas. Era el primer banquete después de la época de escasez, e incluso se convidaba a los muertos. Otro posible origen está en las ofrendas dadas a un muerto en el instante de su funeral. Mantas de algodón, esclavos sacrificados en la pira funeraria, para continuar su servicio en la otra vida, en el “lugar sin puertas ni ventanas”, diría Salvador de Madariaga en su obra, comida, el xoitzcuintli, perro que ayuda al alma a cruzar las aguas del río Chiconahuapan, eran los presentes otorgados a emperadores, a los señores principales y a sus mujeres y parientes. Unos días después del entierro se realizaba una segunda ofrenda: más esclavos, copal, mantas y comida, pues tal vez la anterior estuviera por terminarse.
Esta tradición la recoge el historiador español Salvador de Madariaga (1886-1978) en su novela de corte histórico El corazón de piedra verde, donde nos presenta muchas de las tradiciones del pueblo azteca, retrata los sacrificios humanos, cuya finalidad era dar fuerza a los dioses por medio de su sangre, retribuirles la vida que corría a través de su corazón, y donde también hace un contraste entre las culturas chocantes –un poco tendencioso, dicho sea de paso, por la nacionalidad del autor. La visión de un vencido difiere bastante.
En la actualidad, las celebraciones se hacen en el panteón, sentados en la cripta del abuelo, del padre, de los hijos, se come con ellos, se reza, se limpia la lápida, el altar se coloca en casa. Las ceremonias más famosas mundialmente son las que se llevan a cabo en Patzcuaro, Michoacán, en el pueblo de Mixquic, en el Estado de México.
Las letras también hacen referencia a la muerte, además de las famosas calaveras, antiguamente llamadas panteones. Desde épocas prehispánicas, poetas se refieren al hombre como un ser temporal, un ejemplo, Netzahualcoyotl (1391-1472), el rey poeta:
Somos mortales,
todos habremos de irnos,
todos habremos de morir en la tierra…
Como una pintura,
todos nos iremos borrando.
Como una flor,
nos iremos secando
aquí sobre la tierra…
Meditadlo, señores águilas y tigres,
aunque fuerais de jade,
aunque fuerais de oro,
también allá iréis
al lugar de los descansos.
Tendremos que despertar,
nadie habrá de quedar.
Otra vertiente literaria del Día de Muertos son las famosas calaveras, que se empezaron a realizar a finales del siglo XIX, y permitían burlarse de los políticos –que desde siempre han sido una lacra, ni hablar–. Muchas eran anónimas, las más aventadas. Muchas eran incautadas y quemadas por las autoridades. Pasada la Revolución, las calaveras se centraron en artistas, literatos, periodistas, por ejemplo, el muralista Diego Rivera. Las calaveras se acompañaron de grabados, como los del mexicano José Guadalupe Posada, creador de la famosa Calavera Catrina. Los textos se repartían en papeles dados de mano, en periódicos.
Y bueno, hoy, aludiendo a este aspecto de la tradición, y de paseo por el Centro Histórico de la capital poblana, viendo ofrendas dedicadas a las culturas indígenas en desaparición al Papa, a Benito Juárez, algunas con más detalles prehispánicos que otras, veo que regresaron las calaveras puestas en hojas y repartidas a la gente con el título: Calaveras peligrosas, renegadas y rijosas. Están, por supuesto, dedicadas a la finísima persona que es nuestro honorable presidente saliente, Vicentito Fox y su muy querida Martita… (fuchi!). Aquí una probada:
En este sexenio gacho
en que prometió de tocho
ya no queda ni un hilacho,
ni tele changarro y vocho…
“–Tu castigo,pues, Vicente,
será implacable y sin fin:
te condeno, eternamente,
a ser gobernado por ti…”
(Creo que esto es un signo de que la represión está regresando a posarse sobre el pueblo, de nuevo).
ALTAR
Sin flores,
sin velas ni papel naranja.
Sin el segundo aprisionado en un papel,
detrás del vidrio.
Sin dulces,
sin vino, sin agua,
sin un rectángulo pegado a cenizas,
nota que dice: “Te extraño”,
“Quiero que regreses”.
Sólo lágrimas;
el altar dentro de mi pecho.
Tus mejillas sembradas en el recuerdo
y tu mano tocándome.
Sólo tú;
transparente,
aliento sin boca.
Escucho el eco de tus pasos
a un lado del bastón,
tus huellas junto a mis pies.
Mi cara no es la misma;
preguntas por aquella sonrisa.
Se ha refugiado en otros labios
–no importa si vecinos, si fuera del mundo.
La sonrisa encontrará el camino de regreso
si quieres quedarte,
si vuelves a cobijarme
–contesto a las palabras del aire,
respuesta que se tiende sobre la mesa,
que sostiene mi ofrenda.
sin velas ni papel naranja.
Sin el segundo aprisionado en un papel,
detrás del vidrio.
Sin dulces,
sin vino, sin agua,
sin un rectángulo pegado a cenizas,
nota que dice: “Te extraño”,
“Quiero que regreses”.
Sólo lágrimas;
el altar dentro de mi pecho.
Tus mejillas sembradas en el recuerdo
y tu mano tocándome.
Sólo tú;
transparente,
aliento sin boca.
Escucho el eco de tus pasos
a un lado del bastón,
tus huellas junto a mis pies.
Mi cara no es la misma;
preguntas por aquella sonrisa.
Se ha refugiado en otros labios
–no importa si vecinos, si fuera del mundo.
La sonrisa encontrará el camino de regreso
si quieres quedarte,
si vuelves a cobijarme
–contesto a las palabras del aire,
respuesta que se tiende sobre la mesa,
que sostiene mi ofrenda.
Tuesday, October 31, 2006
Yo...

Cavo hasta las profundidades. Montañas de piel roja y venas desinfladas a mis pies, en una playa blanca, donde los agujeros se hacen con dagas y trozos de plomo y pólvora. Mis manos se hunden hasta encontrarme, hasta sacarme por los hombros, como a alguien que estuvo a punto de secar el mar con sólo abrir la boca. Allí está. Aún los quince, los dieciséis, los ojos enrojecidos, la cabeza baja, siempre buscándose la sombra con los párpados entornados, siempre evitando ojos ajenos, sorda a voces que no son la propia. Todavía respira. Y pensé que me toparía con los labios grises y las uñas convertidas en las raíces de un pirul sin ramas. Su corazón sigue bombeando sangre aunque le haya prestado las arterias a otro cuerpo, también suyo; un cuerpo plantado en el tiempo venidero. Despierta, al fin. Me observa sin verme, la mirada detrás de mi hombro, las comisuras casi tocándole la barbilla. Allí siguen los fantasmas.
Y vuelvo a sentir ese anudarse de las cuerdas vocales, esa cuerda aprisionando la pared interior del cuello al instante de la caída. Ella sonríe. Ahora está sana; está sana porque me ha contagiado. Prefiero aprisionar su garganta, volver a hundirla en las profundidades rojas, enredarla entre aquellas lianas sin aire que saqué para buscarla. Dejar que se ahogue.
El hoyo está suturado. Hilo casi transparente, tan fino como las huellas que deja la araña entre dos ramas vecinas. Lo toco sin sentirlo, pronto su color se pierde. Intento imitarla, sonreír, sonreírme en las marismas. No puedo. El espejo me devuelve el rostro de cuando tenía quince años. He terminado por desenterrarme.
Y vuelvo a sentir ese anudarse de las cuerdas vocales, esa cuerda aprisionando la pared interior del cuello al instante de la caída. Ella sonríe. Ahora está sana; está sana porque me ha contagiado. Prefiero aprisionar su garganta, volver a hundirla en las profundidades rojas, enredarla entre aquellas lianas sin aire que saqué para buscarla. Dejar que se ahogue.
El hoyo está suturado. Hilo casi transparente, tan fino como las huellas que deja la araña entre dos ramas vecinas. Lo toco sin sentirlo, pronto su color se pierde. Intento imitarla, sonreír, sonreírme en las marismas. No puedo. El espejo me devuelve el rostro de cuando tenía quince años. He terminado por desenterrarme.
Thursday, October 26, 2006
CAZADORES DE CABEZAS DEL AMAZONAS
Relato de las experiencias vividas por el autor, un estadounidense que llevado por sus ansias de aventura se trasladó a finales del siglo XIX al Alto Amazonas. Su estancia en la selva amazónica fue interesantísima y así nos lo cuenta en primera persona: fue el primer hombre blanco que exploró determinados afluentes del Amazonas, sufrió el ataque de los murciélagos vampiros, entró en contacto con los jíbaros, cazadores de cabezas que nunca habían visto a un hombre blanco, encontró "un arroyo de agua hirviendo donde se hacían huevos duros en cinco minutos" y una región donde no se podía hablar en voz alta porque se desataban aguaceros torrenciales. Regresó a Nueva York en 1901 y publicó el libro en 1923.
Fritz W. Up de Graff nació en 1873 en los EE.UU. Ingeniero de profesión, estuvo en Ecuador interesado en la modernización industrial de ese país. Desde allí inició un viaje de aventuras por el Amazonas por una ruta que todavía hoy es considera como muy peligrosa. Volvió a Nueva York para más tarde trabajar como ingeniero de minas en México, Norteamérica, Cuba y España. Murió en 1927 en un accidente de coche. Cuatro años antes había publicado su obra Cazadores de cabezas del Amazonas.
Se trata de un extraordinario libro de aventuras, ameno y entretenido. Cuenta con un prólogo de Marcos Giralt Torrente.
Dirigido a lectores aficionados a los libros de viajes y de aventuras, a la historia así como a la antropología.
Fritz W. Up de Graff nació en 1873 en los EE.UU. Ingeniero de profesión, estuvo en Ecuador interesado en la modernización industrial de ese país. Desde allí inició un viaje de aventuras por el Amazonas por una ruta que todavía hoy es considera como muy peligrosa. Volvió a Nueva York para más tarde trabajar como ingeniero de minas en México, Norteamérica, Cuba y España. Murió en 1927 en un accidente de coche. Cuatro años antes había publicado su obra Cazadores de cabezas del Amazonas.
Se trata de un extraordinario libro de aventuras, ameno y entretenido. Cuenta con un prólogo de Marcos Giralt Torrente.
Dirigido a lectores aficionados a los libros de viajes y de aventuras, a la historia así como a la antropología.
LAS CALAVERAS
Son una especie de epitafio–epigrama en forma de verso, dedicado el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, a los amigos, a los políticos en general.
En un principio las calaveras se llamaban "panteones", y nacieron en el siglo XIX como una forma de crítica a personajes de la política. Se publicaban en periódicos, revistas y en hojas sueltas, y se vendían al público el 2 de noviembre.
Las mejores, es decir, las más aventadas, eran anónimas. En esos casos la policía las confiscaba y destruía.
Una de las más antiguas es de 1885, y apareció en "La patria ilustrada", periódico conservador de la época porfiriana, dedicada a Ignacio M. Altamirano (novelista y poeta mexicano nacido en Tixtla, en 1834, de ascendencia indígena):
Con talento soberano
en vida manejó el estro,
mas no pasó de maestro
el maestro Altamirano.
Más tarde, las calaveras fueron ilustradas por José Guadalupe Posada, grabador mexicano conocido por sus caricaturas sociales. Posada sólo ilustraba, no escribía los versos. Se le reconocen casi 200 calaveras, pero los textos sobre Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta, entre otros que ilustró, están perdidos.
Pasada la Revolución, las calaveras se centraron en artistas, literatos, periodistas, por ejemplo, el muralista Diego Rivera:
Este pintor eminente,
cultivador del feísmo,
se murió instantáneamente
cuando se pintó a sí mismo. (1929, del "Fantoche")
En 1939 se fundó el taller de gráfica popular con los mejores grabadores mexicanos, y una de sus actividades era la edición de calaveras:
Boticarios y medicinas.
Listas van y listas vienen,
y las medicinas tienen
precios exhorbitantes.
Cualquier dolor de barriga
cuesta un dolor de cabeza
y total nadie se alivia.
La muerte, que noes tan tonta,
ya puso su botiquita
que es una preciosidad...
(Por supuesto con licencia
de los de salubridad). (1942)
En la década de los cuarentas volvieron a aparecer las calaveras aludiendo a personajes de la política, como el presidente Miguel Alemán. Y también volvieron los textos anónimos, hojitas que circulaban de mano en mano, aludiendo a Gustavo Díaz Ordaz, al PRI, a Luis Echeverría:
Echeverría, Echeverría,
yaces en la tumba fría:
te mataron los patrones,
te enterró tu poli–cía.
En un principio las calaveras se llamaban "panteones", y nacieron en el siglo XIX como una forma de crítica a personajes de la política. Se publicaban en periódicos, revistas y en hojas sueltas, y se vendían al público el 2 de noviembre.
Las mejores, es decir, las más aventadas, eran anónimas. En esos casos la policía las confiscaba y destruía.
Una de las más antiguas es de 1885, y apareció en "La patria ilustrada", periódico conservador de la época porfiriana, dedicada a Ignacio M. Altamirano (novelista y poeta mexicano nacido en Tixtla, en 1834, de ascendencia indígena):
Con talento soberano
en vida manejó el estro,
mas no pasó de maestro
el maestro Altamirano.
Más tarde, las calaveras fueron ilustradas por José Guadalupe Posada, grabador mexicano conocido por sus caricaturas sociales. Posada sólo ilustraba, no escribía los versos. Se le reconocen casi 200 calaveras, pero los textos sobre Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta, entre otros que ilustró, están perdidos.
Pasada la Revolución, las calaveras se centraron en artistas, literatos, periodistas, por ejemplo, el muralista Diego Rivera:
Este pintor eminente,
cultivador del feísmo,
se murió instantáneamente
cuando se pintó a sí mismo. (1929, del "Fantoche")
En 1939 se fundó el taller de gráfica popular con los mejores grabadores mexicanos, y una de sus actividades era la edición de calaveras:
Boticarios y medicinas.
Listas van y listas vienen,
y las medicinas tienen
precios exhorbitantes.
Cualquier dolor de barriga
cuesta un dolor de cabeza
y total nadie se alivia.
La muerte, que noes tan tonta,
ya puso su botiquita
que es una preciosidad...
(Por supuesto con licencia
de los de salubridad). (1942)
En la década de los cuarentas volvieron a aparecer las calaveras aludiendo a personajes de la política, como el presidente Miguel Alemán. Y también volvieron los textos anónimos, hojitas que circulaban de mano en mano, aludiendo a Gustavo Díaz Ordaz, al PRI, a Luis Echeverría:
Echeverría, Echeverría,
yaces en la tumba fría:
te mataron los patrones,
te enterró tu poli–cía.
Thursday, October 12, 2006
RELACIÓN ACERCA DE LAS ANTIGÜEDADES DE LOS INDIOS

La Relación del fraile Jerónimo Ramón Pané terminada de componer a fines de 1498, es considerada por algunos el primer libro escrito en el Nuevo Mundo. Pero su importancia no radica solamente en esto. Es también la primera descripción de la religiosidad de los indios taínos, habitantes naturales de Santo Domingo.
Fray Ramón Pané, "pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo" como él mismo se presenta, llegó a la Isla en compañía de Colón en su segundo viaje en 1494. Después de vivir un año en el fuerte de la Magdalena, por indicación de Colón y con el fin de aprender la lengua se trasladó a vivir con el cacique Guarionex. Durante casi dos años permaneció con este cacique hasta que decepcionado porque éste abandonaba las enseñanzas cristianas, se trasladó a vivir con el cacique Mabiatué que manifestaba su deseo de adherirse al cristianismo. Durante tres años permanece Pané con este cacique, el cual "continúa con buena voluntad, diciendo que quiere ser cristiano".
Se piensa que Pané habría entregado su manuscrito a Colón, quien habiendo llegado a la Española en 1498, volvía a España en agosto de 1500. En España el manuscrito fue visto y usado por al menos tres personas: Pedro Martir de Anglería quien lo incluye en la primera de sus Decadas del nuevo Mundo. Fray Bartolomé de Las Casas que lo extracta e incluye en su Apologética historia de las Indias. El hijo de Colón, don Hernando que lo reproduce íntegro en la Historia del Almirante don Cristobal Colón.
El manuscrito de Pané después de esto desaparece.
Fray Ramón Pané, "pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo" como él mismo se presenta, llegó a la Isla en compañía de Colón en su segundo viaje en 1494. Después de vivir un año en el fuerte de la Magdalena, por indicación de Colón y con el fin de aprender la lengua se trasladó a vivir con el cacique Guarionex. Durante casi dos años permaneció con este cacique hasta que decepcionado porque éste abandonaba las enseñanzas cristianas, se trasladó a vivir con el cacique Mabiatué que manifestaba su deseo de adherirse al cristianismo. Durante tres años permanece Pané con este cacique, el cual "continúa con buena voluntad, diciendo que quiere ser cristiano".
Se piensa que Pané habría entregado su manuscrito a Colón, quien habiendo llegado a la Española en 1498, volvía a España en agosto de 1500. En España el manuscrito fue visto y usado por al menos tres personas: Pedro Martir de Anglería quien lo incluye en la primera de sus Decadas del nuevo Mundo. Fray Bartolomé de Las Casas que lo extracta e incluye en su Apologética historia de las Indias. El hijo de Colón, don Hernando que lo reproduce íntegro en la Historia del Almirante don Cristobal Colón.
El manuscrito de Pané después de esto desaparece.
¿DE CUÁL RAZA?

El 12 de octubre se celebra un aniversario más del encontronazo entre dos continentes. Cristóbal Colón abrió una nueva ruta para quienes vinieron después. En 1508, en Puerto Rico Juan Ponce de León y Diego Velázquez en Cuba. 1519 señaló la llegada de Cortés a México, y 1530 vio a Francisco Pizarro llegando al Perú.
A partir de entonces la historia de América es similar: trabajo en minas y plantaciones bajo el pie español, muerte a causa de las larguísimas jornadas, de la mala alimentación (en Perú, se reanudó el uso de la hoja de coca, ya no para fines ceremoniales, como antes, sino para trabajar más con menos alimento, como es el caso de los mitayos en las minas de Potosí, donde extrajeron plata hasta agotar el yacimiento).
Las consecuencias de la población indígena, prontamente mermada, se extendieron hasta el continente africano, a la “Costa de los Esclavos”: Guinea, Senegal, Gambia, etc., donde los mismos negros secuestraban a miembros de tribus ajenas por las ganacias prometidas, y los entregaban a los europeos, quienes se encargaban de transportarlos a las nuevas colonias y venderlos a plantaciones en las que eran sometidos a jornadas larguísimas, a ocasionales torturas por cualquier razón, y donde quedaban sentenciados a unos siete u ocho años más de vida.
La esclavitud, conquista y tributos no eran desconocidos para las culturas precolombinas. En Perú, los incas conquistaron un enorme territorio, hasta el actual Chile, y acostumbraban alejar de su lugar a los integrantes de los pueblos sometidos, con la intensión de evitar revueltas.
En México, el imperio azteca alargó los dedos hasta las costas y fue uno de los más importantes de Mesoamérica. Su riqueza más bien procedía de los tributos. Ellos conquistaban un pueblo y se contentaban con exigir impuestos; les permitían vivir en el mismo sitio, el cacique local seguía mandando, sólo subordinado a las órdenes del emperador, los dejaban adorar a sus propios dioses –incluso adoptaron a algunos de éstos–. Había esclavos, sí, pero no eran considerados objetos, como en el derecho romano: podían tener bienes, sus hijos nacían libres, incluso podían a su vez tener esclavos. Las clases sociales estaban muy marcadas, pero el noble tenía mayores responsabilidades y se le trataba con más severidad que a un macehual o plebeyo: el delito de embriaguez en público, que en el hombre común significaba una reprimenda y la vergüenza de tener la cabeza afeitada, era la pena de muerte para un noble.
Su enorme religiosidad ayudó a su caída, Quetzalcoatl regresando como lo prometió. Al igual que en los demás territorios conquistados trabajaron para el enriquecimiento de los españoles, entregaron los frutos de su tierra, su tierra misma, a manos extrañas, vieron cómo los antiguos dioses, los códices guardianes de su historia, se convertían en arena o alimentaban hogares, cómo las piedras grabadas, las pirámides, se desgajaban para traer ciudades ajenas, cómo las mujeres parían niños que no eran indios ni españoles.
Y entonces viene de regreso la pregunta: ¿De cuál raza?
A partir de entonces la historia de América es similar: trabajo en minas y plantaciones bajo el pie español, muerte a causa de las larguísimas jornadas, de la mala alimentación (en Perú, se reanudó el uso de la hoja de coca, ya no para fines ceremoniales, como antes, sino para trabajar más con menos alimento, como es el caso de los mitayos en las minas de Potosí, donde extrajeron plata hasta agotar el yacimiento).
Las consecuencias de la población indígena, prontamente mermada, se extendieron hasta el continente africano, a la “Costa de los Esclavos”: Guinea, Senegal, Gambia, etc., donde los mismos negros secuestraban a miembros de tribus ajenas por las ganacias prometidas, y los entregaban a los europeos, quienes se encargaban de transportarlos a las nuevas colonias y venderlos a plantaciones en las que eran sometidos a jornadas larguísimas, a ocasionales torturas por cualquier razón, y donde quedaban sentenciados a unos siete u ocho años más de vida.
La esclavitud, conquista y tributos no eran desconocidos para las culturas precolombinas. En Perú, los incas conquistaron un enorme territorio, hasta el actual Chile, y acostumbraban alejar de su lugar a los integrantes de los pueblos sometidos, con la intensión de evitar revueltas.
En México, el imperio azteca alargó los dedos hasta las costas y fue uno de los más importantes de Mesoamérica. Su riqueza más bien procedía de los tributos. Ellos conquistaban un pueblo y se contentaban con exigir impuestos; les permitían vivir en el mismo sitio, el cacique local seguía mandando, sólo subordinado a las órdenes del emperador, los dejaban adorar a sus propios dioses –incluso adoptaron a algunos de éstos–. Había esclavos, sí, pero no eran considerados objetos, como en el derecho romano: podían tener bienes, sus hijos nacían libres, incluso podían a su vez tener esclavos. Las clases sociales estaban muy marcadas, pero el noble tenía mayores responsabilidades y se le trataba con más severidad que a un macehual o plebeyo: el delito de embriaguez en público, que en el hombre común significaba una reprimenda y la vergüenza de tener la cabeza afeitada, era la pena de muerte para un noble.
Su enorme religiosidad ayudó a su caída, Quetzalcoatl regresando como lo prometió. Al igual que en los demás territorios conquistados trabajaron para el enriquecimiento de los españoles, entregaron los frutos de su tierra, su tierra misma, a manos extrañas, vieron cómo los antiguos dioses, los códices guardianes de su historia, se convertían en arena o alimentaban hogares, cómo las piedras grabadas, las pirámides, se desgajaban para traer ciudades ajenas, cómo las mujeres parían niños que no eran indios ni españoles.
Y entonces viene de regreso la pregunta: ¿De cuál raza?
Tuesday, October 03, 2006
ABRIR UNA CAJA

Siete kilos. Fue abrirla y encontrarme como con otra persona. Es raro verme por primera vez dentro de una cubierta blanca, ajena a la computadora, a mis dedos armados con el bolígrafo, llevando ideas hasta la piel de un cuaderno escolar. Esos libros me vieron como verían a un extraño, a cualquier posible comprador desde un estante de librería.
Y soy yo, una parte de mi mente descansa en esas páginas sin blanquear, aunque crea que es un autor desconocido, nuevo, abriendo un sendero entre hombros viejos, apretados.
Thursday, September 28, 2006
EL LIBERTINO
Estrenada a principios de septiembre, esta excelente película cuenta con las actuaciones de Johnny Deep y John Malkovich –doble garantía–. Habla acerca de la caída del segundo conde de Rochester, poeta libertino inglés del siglo XVII.
Inicio y final son una especie de prólogo y epílogo, donde Johnny Deep, cabellos largos y ondulados, camisa amplia y mirada de quien retará a duelo a un hombre, se sumerge en la oscuridad y se lleva a los labios una copa metálica. “No les gustaré... Muéstrenme la agonía de Jesucristo y montaré a la cruz, guardaré los clavos para mis propias palmas... ¿Me aprecian... ahora?”
Durante dos horas somos testigos de cómo la muerte, vestida de remedio para la sífilis, se tiende en un cuerpo de 33 años y lo aprisiona. John Wilmot, quien revive dentro de Johnny Deep, se desmadeja poco a poco al principio, se siente atraído por una actriz de teatro, Elizabeth Barry, que se muestra como el principio del declive, como una pendiente de la que no se puede regresar y desemboca en aguas revueltas. La película es una combinación del Cyrano de Bergerac y de Amistades peligrosas.
Los diálogos tienen su toque literario, como cuando John está instruyendo a Elizabeth Barry. “Si tiras un pañuelo en escena, regresará para asfixiarte”. Ese pañuelo podría ceñir el cuello de alguien, cubrir un beso o estar simplemente sobre la tarima. Es un objeto también mecionado en un texto, un cuento, una novela, puede usarse o ser atmósfera, así como también lo es la fotografía, ese aire antiguo que le da el no estar tan definida, el ser bruma con algunas sombras colgadas a veces, el desvanecer ligeramente al personaje silencioso y dejar definido a quien está haciendo uso de la palabra, los colores en cierta manera deslavados, opacos.
Del mismo modo hay algún análisis del comportamiento humano, como en la escena donde un pintor hará un retrato familiar. Él, de pie, bostezando, como siempre, pidiendo vino; su esposa sentada. El retrato será de alguien que pretende conocer a sus numerosos antepasados, que se vanagloria del apellido que lleva, una consecuencia de la vanidad.
Wilmot no quería un amorío con Elizabeth Barry, no quería hacerla su amante sino su esposa –de hecho comienza su relación con ella sin tener sexo, una diferencia con el resto de las mujeres que lo rodean–, pero ella sólo ama el teatro, quiere que el público la llore a la hora de su muerte, la extrañe hasta la próxima función.
Lo mismo logra Johnny Deep con gran maestría. Su rostro suelta migajas y el alma de quien está sentado al otro lado de la pantalla pronto se vuelve líquida, salina. Lo vemos caminando a cuatro piernas en un senado, pidiendo justicia para el hermano católico del rey Carlos II –encarnado por John Malkovich, quien también es uno de los productores–, en los hombros de su sirviente, con el cabello casi al rape, vulnerable, sentado en un sillón, casi ciego, orinando –¿sangre, mercurio?– sin poder contenerse y con lo que le queda de de rostro arrugado por el dolor, con los ojos enrojecidos que retienen lágrimas. Cuando el rey lo encuentra después de detener una obra de teatro, lo ve como un curandero que vende remedios falsos en compañía de su sirviente y de una prostituta, y lo condena a ser él mismo hasta el final de su vida, no tan lejano.
El libertino –o El decadente, a mi parecer un mal título en español–, no debe verse como una moraleja: “Si tienes una vida discipada y una conducta lasciva, terminarás mal”; la muerte del personaje, excelentemente actuada por Johnny, sólo es una consecuencia; mala, por supuesto, pero es algo que John Wilmot eligió, aceptó, y podría decirse que hasta buscó.
Inicio y final son una especie de prólogo y epílogo, donde Johnny Deep, cabellos largos y ondulados, camisa amplia y mirada de quien retará a duelo a un hombre, se sumerge en la oscuridad y se lleva a los labios una copa metálica. “No les gustaré... Muéstrenme la agonía de Jesucristo y montaré a la cruz, guardaré los clavos para mis propias palmas... ¿Me aprecian... ahora?”
Durante dos horas somos testigos de cómo la muerte, vestida de remedio para la sífilis, se tiende en un cuerpo de 33 años y lo aprisiona. John Wilmot, quien revive dentro de Johnny Deep, se desmadeja poco a poco al principio, se siente atraído por una actriz de teatro, Elizabeth Barry, que se muestra como el principio del declive, como una pendiente de la que no se puede regresar y desemboca en aguas revueltas. La película es una combinación del Cyrano de Bergerac y de Amistades peligrosas.
Los diálogos tienen su toque literario, como cuando John está instruyendo a Elizabeth Barry. “Si tiras un pañuelo en escena, regresará para asfixiarte”. Ese pañuelo podría ceñir el cuello de alguien, cubrir un beso o estar simplemente sobre la tarima. Es un objeto también mecionado en un texto, un cuento, una novela, puede usarse o ser atmósfera, así como también lo es la fotografía, ese aire antiguo que le da el no estar tan definida, el ser bruma con algunas sombras colgadas a veces, el desvanecer ligeramente al personaje silencioso y dejar definido a quien está haciendo uso de la palabra, los colores en cierta manera deslavados, opacos.
Del mismo modo hay algún análisis del comportamiento humano, como en la escena donde un pintor hará un retrato familiar. Él, de pie, bostezando, como siempre, pidiendo vino; su esposa sentada. El retrato será de alguien que pretende conocer a sus numerosos antepasados, que se vanagloria del apellido que lleva, una consecuencia de la vanidad.
Wilmot no quería un amorío con Elizabeth Barry, no quería hacerla su amante sino su esposa –de hecho comienza su relación con ella sin tener sexo, una diferencia con el resto de las mujeres que lo rodean–, pero ella sólo ama el teatro, quiere que el público la llore a la hora de su muerte, la extrañe hasta la próxima función.
Lo mismo logra Johnny Deep con gran maestría. Su rostro suelta migajas y el alma de quien está sentado al otro lado de la pantalla pronto se vuelve líquida, salina. Lo vemos caminando a cuatro piernas en un senado, pidiendo justicia para el hermano católico del rey Carlos II –encarnado por John Malkovich, quien también es uno de los productores–, en los hombros de su sirviente, con el cabello casi al rape, vulnerable, sentado en un sillón, casi ciego, orinando –¿sangre, mercurio?– sin poder contenerse y con lo que le queda de de rostro arrugado por el dolor, con los ojos enrojecidos que retienen lágrimas. Cuando el rey lo encuentra después de detener una obra de teatro, lo ve como un curandero que vende remedios falsos en compañía de su sirviente y de una prostituta, y lo condena a ser él mismo hasta el final de su vida, no tan lejano.
El libertino –o El decadente, a mi parecer un mal título en español–, no debe verse como una moraleja: “Si tienes una vida discipada y una conducta lasciva, terminarás mal”; la muerte del personaje, excelentemente actuada por Johnny, sólo es una consecuencia; mala, por supuesto, pero es algo que John Wilmot eligió, aceptó, y podría decirse que hasta buscó.
Friday, September 08, 2006
CUENTOS NEGROS
Cuando se publicaron por primera vez en 1936, Alejo Carpentier, no vaciló en llamar los Cuentos negros de Cuba, una obra maestra, por considerar que aportaban un acento nuevo de deslumbradora originalidad a la literatura cubana. Lydia Cabrera escucha con oídos de Huracán las voces del Caribe, y en Cuentos negros de Cuba se ofrecen historias que explican las pasiones de los yoruba; o que por ejemplo presentan la mitología del hombre-tigre o del hombre-toro. En pocas palabras, los cuentos recogen detalles sobre la religión, la magia, las supersticiones y valoraciones del mundo que ha sido llamado "el blanquinegro cubano".
Thursday, September 07, 2006
¿A QUIÉN LE IMPORTA?
Sólo unos cuantos españoles se sintieron interesados por conocer aspectos de la cultura que doblegaron, uno de ellos, Fray Bernardino de Sahagún, quien en su Historia General de las Cosas de la Nueva España reunió datos acerca de las deidades aztecas, de sus ceremonias, de las costumbres y de la historia de la conquista, con el fin de ayudar a cristianizar los territorios vencidos: la Nueva España.
Sahagún compuso doce libros en nahuatl y español, ayudado por indígenas, los que fueron enviados a Felipe II. Tardó veinte años clasificando su información. En la actualidad corresponden, en parte, al Códice Florentino, cuyo primer folio fue arrancado.
“... tras concluirse que el códice debió mandarse a España en 1578, se sugiere que Felipe II lo enviase como regalo de bodas al gran duque de Toscana, Francisco I. En apoyo de su tesis Marchetti muestra los fuertes lazos existentes entre el duque y el monarca, el conocido interés de aquél por las ciencias naturales, y la referencia a un ‘riccisimo libro de Spagna’ que se encuentra en una carta fechada a 12 de octubre de 1579, dirigida al duque por el naturalista boloñés Ulisse Aldrovandi. El habérsele cortado nítidamente el primer folio del códice, donde... estaría la carta dedicatoria a Fray Rodrigo de Sequera, sirve como un argumento más”.
(Historia General de las Cosas de la Nueva España, tomo 1. Crónicas de América, Ediciones y Distribuciones Promo Libro, S.A. de C.V., pág. 25).
A los antiguos conquistadores sólo les preocupó imponerse, el dominio y las ganancias; ningunearon incluso el trabajo de sus propia gente, enviándolo como presente a un duque italiano. Esto también se refleja en los intérpretes indios, por ejemplo Doña Marina, la Malinche. Ella sabía nahuatl y aprendió el español para poder traducirle a Hernán Cortés cada palabra.
El aspecto de la poca importancia que se le dio a las viejas costumbres de los indígenas, se retoma en una parte del filme 1492, La conquista del Paraíso, donde un aliado seguramente taíno, abandona a Cristóbal Colón –Gerard Depardieu, en una de sus acostumbradas excelentes actuaciones– diciéndole que nunca aprendió a hablar su lengua –aunque en lo personal dudo que las acciones o el comportamiento de Colón hayan sido tal y como fueron presentadas en la cinta, en eso no creo que se equivocaran.
La literatura, de igual forma, revela la poca importancia conferida a los conquistados. Un ejemplo está en El corazón de piedra verde, novela del historiador español Salvador de Madariaga, se escribe ycpalli por icpalli –trono con respaldo, sólo permitido a los gobernantes–, tzitzimitles por tzitzimimes –los seres que devorarían a los sobrevivientes después de la muerte del Quinto Sol–, y Tlaculteutl por Tlazolteotl, la diosa azteca de la fecundidad.
Sahagún compuso doce libros en nahuatl y español, ayudado por indígenas, los que fueron enviados a Felipe II. Tardó veinte años clasificando su información. En la actualidad corresponden, en parte, al Códice Florentino, cuyo primer folio fue arrancado.
“... tras concluirse que el códice debió mandarse a España en 1578, se sugiere que Felipe II lo enviase como regalo de bodas al gran duque de Toscana, Francisco I. En apoyo de su tesis Marchetti muestra los fuertes lazos existentes entre el duque y el monarca, el conocido interés de aquél por las ciencias naturales, y la referencia a un ‘riccisimo libro de Spagna’ que se encuentra en una carta fechada a 12 de octubre de 1579, dirigida al duque por el naturalista boloñés Ulisse Aldrovandi. El habérsele cortado nítidamente el primer folio del códice, donde... estaría la carta dedicatoria a Fray Rodrigo de Sequera, sirve como un argumento más”.
(Historia General de las Cosas de la Nueva España, tomo 1. Crónicas de América, Ediciones y Distribuciones Promo Libro, S.A. de C.V., pág. 25).
A los antiguos conquistadores sólo les preocupó imponerse, el dominio y las ganancias; ningunearon incluso el trabajo de sus propia gente, enviándolo como presente a un duque italiano. Esto también se refleja en los intérpretes indios, por ejemplo Doña Marina, la Malinche. Ella sabía nahuatl y aprendió el español para poder traducirle a Hernán Cortés cada palabra.
El aspecto de la poca importancia que se le dio a las viejas costumbres de los indígenas, se retoma en una parte del filme 1492, La conquista del Paraíso, donde un aliado seguramente taíno, abandona a Cristóbal Colón –Gerard Depardieu, en una de sus acostumbradas excelentes actuaciones– diciéndole que nunca aprendió a hablar su lengua –aunque en lo personal dudo que las acciones o el comportamiento de Colón hayan sido tal y como fueron presentadas en la cinta, en eso no creo que se equivocaran.
La literatura, de igual forma, revela la poca importancia conferida a los conquistados. Un ejemplo está en El corazón de piedra verde, novela del historiador español Salvador de Madariaga, se escribe ycpalli por icpalli –trono con respaldo, sólo permitido a los gobernantes–, tzitzimitles por tzitzimimes –los seres que devorarían a los sobrevivientes después de la muerte del Quinto Sol–, y Tlaculteutl por Tlazolteotl, la diosa azteca de la fecundidad.
Tuesday, August 29, 2006
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES...
Los magistrados más rápidos del Oeste, uno del PAN le responderá a Fox... Para que se nos olvide un rato eso, unos chistes -al mejor estilo de Catón:
La maestra pregunta a los alumnos a qué se dedica su papá: "Mi papá es doctor, el mío albañil, el mío licenciado..."
-¿Y el tuyo, Pepito?
-Trabaja en un table dance y es striper en un bar...
Silencio. Luego la maestra le pregunta que si es cierto.
-No, la verdad es que trabaja en el equipo de campaña de Calderón, pero me dio pena decirlo...
Otro...
Un tipo promete pagar por cada chapulín que le lleven. Cuando tiene una fila larga, empieza a revisar a los insectos:
-Chapulina... chapulina... chapulina... chapulina... (siento una semejanza con la revisión de los 300 casos en tres horas, je...)
La maestra pregunta a los alumnos a qué se dedica su papá: "Mi papá es doctor, el mío albañil, el mío licenciado..."
-¿Y el tuyo, Pepito?
-Trabaja en un table dance y es striper en un bar...
Silencio. Luego la maestra le pregunta que si es cierto.
-No, la verdad es que trabaja en el equipo de campaña de Calderón, pero me dio pena decirlo...
Otro...
Un tipo promete pagar por cada chapulín que le lleven. Cuando tiene una fila larga, empieza a revisar a los insectos:
-Chapulina... chapulina... chapulina... chapulina... (siento una semejanza con la revisión de los 300 casos en tres horas, je...)
A SANGRE FRÍA
El autor, Truman Capote, combinó el ser periodista y escritor al publicar esta novela en 1965. A sangre fría inaugura un género literario, bautizado por la crítica como “non fiction novel”.
El libro narra la historia de cuatro asesinatos cometidos en un pequeño pueblo llamado Holcomb, donde hasta mediados de noviembre de 1959, no había pasado nada extraordinario. “Como la corriente del río, como los conductores que pasaban por la carretera, como los trenes amarillos que bajaban por los raíles de Santa Fe, el drama, los acontecimientos excepcionales, nunca se habían detenido allí”. Capote comienza situando al lector en el ambiente del pueblo: granjas, un banco en ruinas, convertido en departamentos, una pequeña oficina de correos, hombres de botas y sombrero, de mezclilla, que acuden a la iglesia y cuidan sus árboles frutales.
Perry Smith y Richard Hickock son los asesinos, siembran la desconfianza en la población, huyen a México, regresan a Kansas y terminan en la horca. A lo largo del libro se nota el exhaustivo trabajo de investigación del autor, de la clasificación de los datos hasta lograr una trama prácticamente lineal. Incluso podría pensarse que Capote mismo está dentro de su novela, que aparece al final como un reportero tan amigo de Hickock como de Smith, y presencia la ejecución de ambos –bastante cruel en opinión de una servidora: la horca.
La justificación que se da para matar a cuatro personas, la familia Clutter, es el desequilibrio que presentan Richard y Perry, enojados con la sociedad que no los ha tratado bien, en el caso de Perry, y de cierto accidente que tuvo Richard, tal vez con algunas secuelas mentales. El enojo de Perry se hace latente cuando tiene que arrodillarse para buscar una moneda que ha rodado debajo de un mueble. Hasta esa situación llega al no encontrar ninguna caja fuerte, como le habían dicho a Richard; después comete los cuatro asesinatos.
Hay momentos excelentes, como cuando describe la cabeza envuelta de los cadáveres como un capullo o el fuego verdeoro del trigo a medio crecer, el de los acontecimientos que pasan de largo, como si fueran autos o ferrocarriles.
El final, con el detective Dewey en el cementerio, visitando a su padre, nos dice que la vida sigue. Dejar a los muertos y seguir, como lo hace la amiga de Nancy Clutter –una de las personas asesinadas–, Susan Kidwell, quien visita la tumba de los Clutter y le dice al detective que el novio de su amiga muerta se ha casado. Termina también con la añoranza de lo que hubiera sido Nancy, una joven parecida a la que se fue tan de prisa. “Se fue hacia los árboles, de vuelta a casa, dejando tras de sí el ancho cielo, el susurro de las voces del viento en el trigo encorvado”.
Al final de la película "Capote", se menciona que el escritor nunca volvió a publicar algo, ni siquiera terminó una obra. A sangre fría es una novela ampliamente recomendable, de fácil lectura y frases sorprendentes entre algunas a veces coloquiales, de leyes o de diagnósticos psiquiátricos.
El libro narra la historia de cuatro asesinatos cometidos en un pequeño pueblo llamado Holcomb, donde hasta mediados de noviembre de 1959, no había pasado nada extraordinario. “Como la corriente del río, como los conductores que pasaban por la carretera, como los trenes amarillos que bajaban por los raíles de Santa Fe, el drama, los acontecimientos excepcionales, nunca se habían detenido allí”. Capote comienza situando al lector en el ambiente del pueblo: granjas, un banco en ruinas, convertido en departamentos, una pequeña oficina de correos, hombres de botas y sombrero, de mezclilla, que acuden a la iglesia y cuidan sus árboles frutales.
Perry Smith y Richard Hickock son los asesinos, siembran la desconfianza en la población, huyen a México, regresan a Kansas y terminan en la horca. A lo largo del libro se nota el exhaustivo trabajo de investigación del autor, de la clasificación de los datos hasta lograr una trama prácticamente lineal. Incluso podría pensarse que Capote mismo está dentro de su novela, que aparece al final como un reportero tan amigo de Hickock como de Smith, y presencia la ejecución de ambos –bastante cruel en opinión de una servidora: la horca.
La justificación que se da para matar a cuatro personas, la familia Clutter, es el desequilibrio que presentan Richard y Perry, enojados con la sociedad que no los ha tratado bien, en el caso de Perry, y de cierto accidente que tuvo Richard, tal vez con algunas secuelas mentales. El enojo de Perry se hace latente cuando tiene que arrodillarse para buscar una moneda que ha rodado debajo de un mueble. Hasta esa situación llega al no encontrar ninguna caja fuerte, como le habían dicho a Richard; después comete los cuatro asesinatos.
Hay momentos excelentes, como cuando describe la cabeza envuelta de los cadáveres como un capullo o el fuego verdeoro del trigo a medio crecer, el de los acontecimientos que pasan de largo, como si fueran autos o ferrocarriles.
El final, con el detective Dewey en el cementerio, visitando a su padre, nos dice que la vida sigue. Dejar a los muertos y seguir, como lo hace la amiga de Nancy Clutter –una de las personas asesinadas–, Susan Kidwell, quien visita la tumba de los Clutter y le dice al detective que el novio de su amiga muerta se ha casado. Termina también con la añoranza de lo que hubiera sido Nancy, una joven parecida a la que se fue tan de prisa. “Se fue hacia los árboles, de vuelta a casa, dejando tras de sí el ancho cielo, el susurro de las voces del viento en el trigo encorvado”.
Al final de la película "Capote", se menciona que el escritor nunca volvió a publicar algo, ni siquiera terminó una obra. A sangre fría es una novela ampliamente recomendable, de fácil lectura y frases sorprendentes entre algunas a veces coloquiales, de leyes o de diagnósticos psiquiátricos.
Thursday, August 24, 2006
FOTOGRAFÍA.
Thursday, August 17, 2006
MIRANDO EL RELOJ
También entré en una casa abandonada. Llamaron mi atención los muros con restos de blanco entre la pintura azul y melón, ramas como zarzas arañando el techo, un portón altísimo. Entonces supe que había estado buscando a la persona equivocada. La Ángela del título universitario vivía sólo en la imagen oval. Quizá la nueva tenga la cabeza blanca y rala, pensé, a lo mejor sus senos son globos sin aire, alimentaron a una nueva Ángela de padre desconocido.
Después de dibujar una larga clave morse en la alfombra de polvo, de atravesar cortinajes hechos con telarañas y capullos albinos, vi una figura derramada al final de la última habitación. Es ella, pensé sin acercarme.Sólo la adiviné entre los gajos de noche que goteaban desde un tragaluz. Aquella figura hecha como con trapos viejos no podía ser Ángela. Parecía remendar sus tobillos, tener las manos atadas a las patas de la silla. Miré sus hombros, alas de murciélago plegadas, ocultándome la cabeza. Adelanté un pie; yo mismo le daría consuelo a su cuerpo dolorido. Escuché un sollozo, con murmullos me ordenaba permanecer en mi sitio. Tal vez estuvo escondida allí desde el primer día, cuando abandonó mi almohada; quiso que sólo el aire, las paredes de la antigua casa, atestiguaran su desmadejarse, su volverse suspiros de un minuto antes.
Después de dibujar una larga clave morse en la alfombra de polvo, de atravesar cortinajes hechos con telarañas y capullos albinos, vi una figura derramada al final de la última habitación. Es ella, pensé sin acercarme.Sólo la adiviné entre los gajos de noche que goteaban desde un tragaluz. Aquella figura hecha como con trapos viejos no podía ser Ángela. Parecía remendar sus tobillos, tener las manos atadas a las patas de la silla. Miré sus hombros, alas de murciélago plegadas, ocultándome la cabeza. Adelanté un pie; yo mismo le daría consuelo a su cuerpo dolorido. Escuché un sollozo, con murmullos me ordenaba permanecer en mi sitio. Tal vez estuvo escondida allí desde el primer día, cuando abandonó mi almohada; quiso que sólo el aire, las paredes de la antigua casa, atestiguaran su desmadejarse, su volverse suspiros de un minuto antes.
No me importó. Yo era ese que había dormido cobijado por su aliento, quien la ayudó a memorizar el alfabeto hecho para gente con los ojos en los dedos; no cualquier extraño sin un lugar donde dormir o buscando un muro para confirmar su existencia por medio de peces y olas de aerosol turquesa. Me recibiría con la espalda erguida y los brazos extendidos a medias de una marioneta.Sumé pasos, alargué la mano al sentir su respiración perfumándome el cuello. Mi Ángela se convirtió en una sábana hecha de pliegues grises. Resbaló después de tocarla, descubrió la mitad de un rostro de niña, pintura inconclusa apoyada en el caballete con las patas rotas. Hebras negras. Los ojos, acorralados, eran dos enormes escarabajos buscando una salida hacia el lino libre de óleo. Daban al cuadro el aspecto de una obra terminada.
Voces de algún probable vigilante. Me quedé quieto, no porque temiera la reacción del hombre –arrojarme la luz de su linterna, arrestarme por invasión de propiedad privada–, sino embebido en la observación de mis dedos. Ángela gritaría si los apoyara en su cuello. Luego, carreras a la cocina, a los números de emergencia pegados junto a la ventana, al teléfono. “Ayúdenme, un viejo se metió en mi casa”. Y yo acorralado entre el refrigerador y la puerta, buscando debajo de mis arrugas el rostro con el que ella me conoció, el que recuerda.Salí cuando las linternas alumbraban otros sitios: agujeros de rata, pastizales donde antes había alfombras y sillones. Pensé en la niña de óleo. Decidí volver a preguntar fotografía en mano. Si la antigua táctica no funcionaba, después de pegar carteles y recorrer casas sin gente, me sentaría a esperarla en cualquier bar donde sirvieran agua quina con vodka y el dos por uno durara desde el mediodía hasta la madrugada. A fuerzas aparecería una tarde junto a la barra.
Tuesday, August 08, 2006
LA CASA DE LAS BELLAS DURMIENTES
El autor, Yasunari Kawabata, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1968, y se suicidó en 1972. Su obra La casa de las bellas durmientes, fue escrita en 1961, y trata de un anciano asistente a una especie de casa de citas con la peculiaridad de que las muchachas, muy jóvenes, permanecen dormidas. En el lugar sólo admiten ancianos. Las reglas: no despertarlas, no tocarlas.
El ver a las chicas dormidas provoca en el personaje, Eguchi, un cúmulo de recuerdos: de su esposa, de su hija menor, de otras mujeres. La historia parece instalada en una época más bien antigua. Los árboles con flores blancas, el té, el uso de kimonos, la fragilidad de las chicas dormidas y del cuerpo de los ancianos, le dan ese toque.
Kawabata describe cada detalle de las figuras durmientes, las pone en la intimidad de una habitación que parece sin puerta al quedar cerrada. El final es sorpresivo. Una muerte que se empieza a anunciar poco antes, en el mismo capítulo. No del anciano, quien podría morir por la edad, probablemente, y porque antes ya murió un cliente y fue llevado a otro sitio para que lo encontraran. Muere una de las dos muchachas que están en la habitación con él. La frase de la mujer que atiende la casa “baja, de unos cuarenta y cinco años”, es el toque inhumano, sorpresivo: “Está la otra chica”.
También al final se menciona un automóvil, lo que sitúa la narración en una época actual.
Yukio Mishima, otro escritor japonés también considerado para recibir el Premio Nobel de ese año, escribió sobre Kawabata: “...es un honor para Japón y para la literatura japonesa... Kawabata ha conservado en su propia obra las más frágiles tradiciones japonesas y al mismo tiempo, se ha paseado por los peligrosos senderos de este país que se ha lanzado temerariamente a la modernización...” Mishima se suicidó poco después.
Es un libro que recomiendo, de ágil lectura, con un inicio que invita a seguir leyendo: “No debía hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi la mujer de la posada”.
El ver a las chicas dormidas provoca en el personaje, Eguchi, un cúmulo de recuerdos: de su esposa, de su hija menor, de otras mujeres. La historia parece instalada en una época más bien antigua. Los árboles con flores blancas, el té, el uso de kimonos, la fragilidad de las chicas dormidas y del cuerpo de los ancianos, le dan ese toque.
Kawabata describe cada detalle de las figuras durmientes, las pone en la intimidad de una habitación que parece sin puerta al quedar cerrada. El final es sorpresivo. Una muerte que se empieza a anunciar poco antes, en el mismo capítulo. No del anciano, quien podría morir por la edad, probablemente, y porque antes ya murió un cliente y fue llevado a otro sitio para que lo encontraran. Muere una de las dos muchachas que están en la habitación con él. La frase de la mujer que atiende la casa “baja, de unos cuarenta y cinco años”, es el toque inhumano, sorpresivo: “Está la otra chica”.
También al final se menciona un automóvil, lo que sitúa la narración en una época actual.
Yukio Mishima, otro escritor japonés también considerado para recibir el Premio Nobel de ese año, escribió sobre Kawabata: “...es un honor para Japón y para la literatura japonesa... Kawabata ha conservado en su propia obra las más frágiles tradiciones japonesas y al mismo tiempo, se ha paseado por los peligrosos senderos de este país que se ha lanzado temerariamente a la modernización...” Mishima se suicidó poco después.
Es un libro que recomiendo, de ágil lectura, con un inicio que invita a seguir leyendo: “No debía hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi la mujer de la posada”.
UNA REFLEXIÓN SOBRE EL SACRIFICIO HUMANO
La práctica de sacrificios humanos ha despertado muchas reacciones de horror y condenación. Menos numerosos han sido, en cambio, los intentos de comprensión de los mismos. En el caso de Mesoamérica abundan las expresiones de rechazo por parte de los cronistas, tanto eclesiásticos como seculares. Hay, sin embargo, más de un testimonio de admiración. Buen ejemplo lo ofrece Fray Bartolomé de las Casas, quien llegó a decir de los antiguos mexicanos que los sacrificios que ofrecían a sus dioses daban testimonio de su gran religiosidad. A lo cual puede añadirse que esa religiosidad implicaba la creencia en que la sangre de los sacrificados –la chalchiuhatl, agua preciosa– fortalecía la vida de los dioses, en particular del Sol. De ese modo se propiciaba la perduración de la presente edad cósmica, diríamos que se redimía a los seres humanos de su destrucción cósmica.
Sobre esto cabe ampliar la reflexión atendiendo a otra creencia de acuerdo con la teología cristiana. Según ella un sacrificio humano y divino ha sido el origen de la redención de todos los hombres y mujeres en la Tierra. En el Concilio de Trento se debatió además el significado último de las siguientes palabras de Jesús en la última cena: “Tomad y comed, este es mi cuerpo” (aplicado al pan, y asimismo en el caso del vino) “esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Haced esto en memoria mía”.
Es cierto que algunos se inclinaron por dar un sentido simbólico a estas palabras. En el Concilio, sin embargo, se les adjudicó significación literal y plena. Según esto la “institución de la Eucaristía”, renovada en la misa, constituía verdaderamente la reactualización del sacrificio de la cruz. En consecuencia, para los católicos, no sólo el sacrificio humano y divino de Cristo es fundamento de su fe, sino que asimismo la eucaristía, en el ritual de la misa, es reactualización del sacrificio primordial bajo las especies de pan y vino. Los que no creen esto, son herejes en términos de lo definido en Trento.
¿No es ésta una idea que contrasta con la que tienen los que simplemente se horrorizan ante la sola mención del sacrificio humano o de quienes se empeñan en negar su existencia por considerarlo oprobioso? En el caso de Mesoamérica, como en el del cristianismo, el sacrificio humano es elemento escencial de su realidad cultural. Por ello importa entender su significación más plena: en Mesoamérica, ofrecimiento que redime a los humanos de su destrucción cósmica; en el cristianismo, fundamento de la redención del género humano.
Miguel León–Portilla.
Sobre esto cabe ampliar la reflexión atendiendo a otra creencia de acuerdo con la teología cristiana. Según ella un sacrificio humano y divino ha sido el origen de la redención de todos los hombres y mujeres en la Tierra. En el Concilio de Trento se debatió además el significado último de las siguientes palabras de Jesús en la última cena: “Tomad y comed, este es mi cuerpo” (aplicado al pan, y asimismo en el caso del vino) “esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Haced esto en memoria mía”.
Es cierto que algunos se inclinaron por dar un sentido simbólico a estas palabras. En el Concilio, sin embargo, se les adjudicó significación literal y plena. Según esto la “institución de la Eucaristía”, renovada en la misa, constituía verdaderamente la reactualización del sacrificio de la cruz. En consecuencia, para los católicos, no sólo el sacrificio humano y divino de Cristo es fundamento de su fe, sino que asimismo la eucaristía, en el ritual de la misa, es reactualización del sacrificio primordial bajo las especies de pan y vino. Los que no creen esto, son herejes en términos de lo definido en Trento.
¿No es ésta una idea que contrasta con la que tienen los que simplemente se horrorizan ante la sola mención del sacrificio humano o de quienes se empeñan en negar su existencia por considerarlo oprobioso? En el caso de Mesoamérica, como en el del cristianismo, el sacrificio humano es elemento escencial de su realidad cultural. Por ello importa entender su significación más plena: en Mesoamérica, ofrecimiento que redime a los humanos de su destrucción cósmica; en el cristianismo, fundamento de la redención del género humano.
Miguel León–Portilla.
Friday, July 21, 2006
A SOLAS
Ahora no es Marianito voceador, se fue a descansar un rato. Les informo que pueden ir a www.letralia.com y leer A solas, el cuento de Alejandro Badillo, excelente escritor, alumno de Alejandro Meneses, a quien recordamos a un año de su fallecimiento.
Esto es un fragmento de lo que pueden leer. Muy recomendable, con la atmósfera que envuelve muchos de sus cuentos, en este caso, de tanta soledad que le hablamos al gato que ronronea detrás de la puerta, como si estuviéramos inmersos en una pecera. Excelente cuento.
Tres
La lluvia no duró mucho y un viento ligero dispersaba hojas en el patio. Escuchaste los últimos goteos. Un largo maullido cubrió los sonidos y lo seguiste con la vaguedad con que se percibe una forma bajo el agua. Por la ventana, el deambular de un gato se adivinaba en el estremecimiento en los charcos, independiente de las gotas del techo que los estrellaban. De entre las hojas de un geranio salió otro maullido, más fuerte, preámbulo de los ojos ámbar claro que adquirieron peso en la tarde y avanzaron con cautela hacia la puerta. Lo dejaste entrar y la luz dio de lleno en las manchas negras y blancas, en el andar pausado, con reminiscencias de película antigua. El gato saludó con un lamento solidario, alzó la cabeza para reconocer el lugar en el que estaba. Como primer acercamiento rozaste con los dedos las orejas; el gato hizo rendijas los ojos y arqueó la espalda con una lenta caricia. “Mi esposo salió de viaje, se va cada quince días. Ahora debe estar en Buenos Aires”. Te sentiste un poco tonta por hacerlo tu confidente, pero seguiste hablándole por inercia, prolongando la felicidad del encuentro. Lo cargaste para ir al librero. “Este recuerdo es de París” —dijiste cuando pareció interesarse en una diminuta Torre Eiffel. Al tratar de contar la historia del objeto te desconcertó haberla olvidado y en tus palabras sólo hubo generalidades: una mañana fría, gente amontonada en un camión para turistas, las calles de París, vistas desde la altura. El gato ya no atendía tus recuerdos cosmopolitas y se removía en tus brazos atraído por algún olor en la sala, por el caminar duplicado en el otro departamento. El pensamiento fue al hombre de sombrero, imitando tus movimientos, como si de esa forma reclamara una atención a la cual estaba demasiado acostumbrado. Con el gato en brazos fuiste al cuarto por la cámara. Decidida a preservar el acontecimiento la programaste. El gato, voluntarioso, como si de antemano supiera su papel, subió a tu regazo. La cuenta regresiva, acomodar un mechón sobre la oreja, ofrecer una sonrisa feliz y vacía al flash que alumbró sus caras. “Debo de tener un poco de comida para ti”. Él, desde la silla, te vigilaba como un dios antiguo, un poco derrotado pero aún dispuesto a ensayar un orgullo de animal sabio que se traslucía en sus ojos, en la indolencia con que recibía tus atenciones. En la cocina revolviste con las manos la penumbra de los cajones: sopas caducadas, latas cubiertas por finas capas de polvo, sobrevivientes al último invierno. Al regresar el gato se había ido y te tumbaste en la cama, incapaz de buscarlo. Los ojos fueron al vértigo del techo, y ahí, después de reflexionar un instante, descubriste que el gato había existido sólo como la variación de un acto improbable.
La lluvia no duró mucho y un viento ligero dispersaba hojas en el patio. Escuchaste los últimos goteos. Un largo maullido cubrió los sonidos y lo seguiste con la vaguedad con que se percibe una forma bajo el agua. Por la ventana, el deambular de un gato se adivinaba en el estremecimiento en los charcos, independiente de las gotas del techo que los estrellaban. De entre las hojas de un geranio salió otro maullido, más fuerte, preámbulo de los ojos ámbar claro que adquirieron peso en la tarde y avanzaron con cautela hacia la puerta. Lo dejaste entrar y la luz dio de lleno en las manchas negras y blancas, en el andar pausado, con reminiscencias de película antigua. El gato saludó con un lamento solidario, alzó la cabeza para reconocer el lugar en el que estaba. Como primer acercamiento rozaste con los dedos las orejas; el gato hizo rendijas los ojos y arqueó la espalda con una lenta caricia. “Mi esposo salió de viaje, se va cada quince días. Ahora debe estar en Buenos Aires”. Te sentiste un poco tonta por hacerlo tu confidente, pero seguiste hablándole por inercia, prolongando la felicidad del encuentro. Lo cargaste para ir al librero. “Este recuerdo es de París” —dijiste cuando pareció interesarse en una diminuta Torre Eiffel. Al tratar de contar la historia del objeto te desconcertó haberla olvidado y en tus palabras sólo hubo generalidades: una mañana fría, gente amontonada en un camión para turistas, las calles de París, vistas desde la altura. El gato ya no atendía tus recuerdos cosmopolitas y se removía en tus brazos atraído por algún olor en la sala, por el caminar duplicado en el otro departamento. El pensamiento fue al hombre de sombrero, imitando tus movimientos, como si de esa forma reclamara una atención a la cual estaba demasiado acostumbrado. Con el gato en brazos fuiste al cuarto por la cámara. Decidida a preservar el acontecimiento la programaste. El gato, voluntarioso, como si de antemano supiera su papel, subió a tu regazo. La cuenta regresiva, acomodar un mechón sobre la oreja, ofrecer una sonrisa feliz y vacía al flash que alumbró sus caras. “Debo de tener un poco de comida para ti”. Él, desde la silla, te vigilaba como un dios antiguo, un poco derrotado pero aún dispuesto a ensayar un orgullo de animal sabio que se traslucía en sus ojos, en la indolencia con que recibía tus atenciones. En la cocina revolviste con las manos la penumbra de los cajones: sopas caducadas, latas cubiertas por finas capas de polvo, sobrevivientes al último invierno. Al regresar el gato se había ido y te tumbaste en la cama, incapaz de buscarlo. Los ojos fueron al vértigo del techo, y ahí, después de reflexionar un instante, descubriste que el gato había existido sólo como la variación de un acto improbable.
Subscribe to:
Posts (Atom)