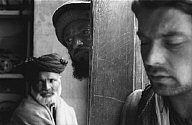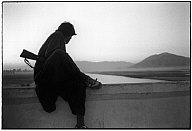El viernes 7 de julio, en Profética, a las 19:00 hrs. se realizó un homenaje a quien fuera uno de los mejores escritores avecindados en Puebla, Alejandro Meneses, a un año de su fallecimiento.
La velada estuvo a cargo de sus alumnos, amigos, por qué no decirlo, pues Alejandro era más que un maestro: sentía preocupación por nosotros, trataba de conocer las inquietudes de cada quien. También participaron Ediciones de Educación y Cultura –dos rondas de osos y ejemplares del excelente libro póstumo, presentado también en Profética, Tan lejos, tan cerca, casi a mitad de precio.
En las diversas lecturas, Alejandro Badillo, una servidora, Judith Castañeda, Elías D’Alva, Sergio Rosas y el maestro José Prats Sariol, tocaron diferentes aspectos de la vida del amigo: la cocina, el vodka, su eterna oficina instalada en una mesa del ya famoso bar “La Matraca”, ubicado en la contraesquina de la Catedral, su gusto por los autores estadounidenses, las atmósferas que envuelven sus cuentos, algunos de sus temas, como la muerte, aquella larga celebración del final de uno de los tallares en la SOGEM, en el 2004 –la recordó Badillo y los demás sonreímos: un taxi a las once de la noche, después de la lluvia y La Matraca, la ¿comida, cena?, en un restaurant cercano a la zona del Carmen, la caminata a las casi dos de la mañana hasta la 31 Poniente para dejar en su casa a Princesa, otra de sus alumnas, y por supuesto, en mi caso, la desmañanada para estar a las siete en el trabajo...
Alternando textos y canciones, descubrí la faceta de compositor de Meneses (José Alejandro Onorio, sin “H”, diría Sergio Rosas). Fue un gusto escuchar en voz de Carlos Arellano y Luis Benítez canciones como el blues de Los cinco pesos, que conocía de un programa especial, hace prácticamente un año, transmitido por Radio BUAP.
Entre los asistentes, estuvieron familiares y amigos de Alejandro: su madre, la señora Malena, Rosa e Irasema, viudas, su hija Fernanda, Efigenio Morales, Víctor Arellano, Julio Eutiquio Sarabia, Mariano Morales, del Síntesis, con quien tanto tiempo colaboró Meneses, coordinando el suplemento cultural Catedral, Blanca Luz Pulido, Víctor Rojas y Miraceti Jiménez, entre otros, a quienes agradezco su presencia.
Aproximadamente hora y media, y aun así el tiempo no fue la gota que no termina de caer de la llave. Se sintió la presencia de Alejandro en el ambiente, en el rostro de su hermano mayor, tan parecido a él, en el agradecimiento de su madre y sus hermanos, en los recuerdos y la música.
Tal vez Alejandro, el gurú, mi profe, estuvo burlándose, como comentó Carlos Arellano al inicio de una canción, pero no importa; sus alumnos no podíamos dejar pasar de lado el primer año de su ausencia, el agradecimiento a sus consejos, a su compañía, a su persona tan generosa con nosotros, a su sabiduría, a su amistad. Al hecho de que hayamos estado junto a él por algún tiempo, menor en mi caso, a partir de marzo del 2002.
A Meneses, además de lo mucho o poco que sé, lo que he intentado escribir, le debo mi herencia: buenos amigos de quienes también he aprendido y sigo aprendiendo, Alejandro Badillo, el bigardón de Elías, Sergio, Maribel, Betty Meyer, José Prats... Gracias, Meneses, y nos seguiremos viendo cuando abra Días extraños, Tan lejos, tan cerca o Ángela y los ciegos, cuando escoja, ante la computadora o una libreta, qué teclas oprimir, qué trazos formarán el primer párrafo, el título. Cuando dude y te escuche decir: “¿Te cae?”
La velada estuvo a cargo de sus alumnos, amigos, por qué no decirlo, pues Alejandro era más que un maestro: sentía preocupación por nosotros, trataba de conocer las inquietudes de cada quien. También participaron Ediciones de Educación y Cultura –dos rondas de osos y ejemplares del excelente libro póstumo, presentado también en Profética, Tan lejos, tan cerca, casi a mitad de precio.
En las diversas lecturas, Alejandro Badillo, una servidora, Judith Castañeda, Elías D’Alva, Sergio Rosas y el maestro José Prats Sariol, tocaron diferentes aspectos de la vida del amigo: la cocina, el vodka, su eterna oficina instalada en una mesa del ya famoso bar “La Matraca”, ubicado en la contraesquina de la Catedral, su gusto por los autores estadounidenses, las atmósferas que envuelven sus cuentos, algunos de sus temas, como la muerte, aquella larga celebración del final de uno de los tallares en la SOGEM, en el 2004 –la recordó Badillo y los demás sonreímos: un taxi a las once de la noche, después de la lluvia y La Matraca, la ¿comida, cena?, en un restaurant cercano a la zona del Carmen, la caminata a las casi dos de la mañana hasta la 31 Poniente para dejar en su casa a Princesa, otra de sus alumnas, y por supuesto, en mi caso, la desmañanada para estar a las siete en el trabajo...
Alternando textos y canciones, descubrí la faceta de compositor de Meneses (José Alejandro Onorio, sin “H”, diría Sergio Rosas). Fue un gusto escuchar en voz de Carlos Arellano y Luis Benítez canciones como el blues de Los cinco pesos, que conocía de un programa especial, hace prácticamente un año, transmitido por Radio BUAP.
Entre los asistentes, estuvieron familiares y amigos de Alejandro: su madre, la señora Malena, Rosa e Irasema, viudas, su hija Fernanda, Efigenio Morales, Víctor Arellano, Julio Eutiquio Sarabia, Mariano Morales, del Síntesis, con quien tanto tiempo colaboró Meneses, coordinando el suplemento cultural Catedral, Blanca Luz Pulido, Víctor Rojas y Miraceti Jiménez, entre otros, a quienes agradezco su presencia.
Aproximadamente hora y media, y aun así el tiempo no fue la gota que no termina de caer de la llave. Se sintió la presencia de Alejandro en el ambiente, en el rostro de su hermano mayor, tan parecido a él, en el agradecimiento de su madre y sus hermanos, en los recuerdos y la música.
Tal vez Alejandro, el gurú, mi profe, estuvo burlándose, como comentó Carlos Arellano al inicio de una canción, pero no importa; sus alumnos no podíamos dejar pasar de lado el primer año de su ausencia, el agradecimiento a sus consejos, a su compañía, a su persona tan generosa con nosotros, a su sabiduría, a su amistad. Al hecho de que hayamos estado junto a él por algún tiempo, menor en mi caso, a partir de marzo del 2002.
A Meneses, además de lo mucho o poco que sé, lo que he intentado escribir, le debo mi herencia: buenos amigos de quienes también he aprendido y sigo aprendiendo, Alejandro Badillo, el bigardón de Elías, Sergio, Maribel, Betty Meyer, José Prats... Gracias, Meneses, y nos seguiremos viendo cuando abra Días extraños, Tan lejos, tan cerca o Ángela y los ciegos, cuando escoja, ante la computadora o una libreta, qué teclas oprimir, qué trazos formarán el primer párrafo, el título. Cuando dude y te escuche decir: “¿Te cae?”